En esta edición de Ruido, presentamos un cuento inédito de Matías Bertucci Méndez, colaborador habitual de Sujetos. «Izabel» es la historia de dos jóvenes que se encuentran en un hostal del Cabo Polonio. Y como muchos de estos encuentros, que parecen tener como denominador común un hostal de una playa uruguaya, este podría marcar el cierre de un ciclo o el comienzo de otro. Aunque, a veces, también pueden quedar imágenes que convierten a un verano en algo irrepetible.
Víctor Hugo Ortega C.
Izabel
Dicen que en el Cabo uno se desconecta, yo creo que es todo lo contrario.
Hacía fila por los pasajes mientras Daniel usaba la vieja coartada del experto en mate para cancherear con unas hindúes. Lo miraba de lejos cautivando esas mujeres que apenas había conocido y con las que no compartía ni el idioma. Confiado, desinhibido, me recordaba a mí, antes de Olivia. Atravesaríamos campo agreste en esqueléticos camiones todoterreno hasta llegar al pueblo. Me adelanté a subir para alcanzar lugar en los bancos traseros. Eran más altos y permitían mejores vistas y fotografías. Ya en viaje, cuando encendí la cámara, surgieron las fotos de las últimas vacaciones. Mi amigo seguía su acting de erudito en la infusión nacional frente a las mochileras asiáticas. Acompañé dos segundos con una sonrisa más por cortesía que por interés y me sumergí en el pequeño visor digital rememorando una realidad que ya no era, hasta que un pozo resbaló mis recuerdos.
Era una mañana despejada y veraniega, pese a que estábamos en noviembre. Daniel había planeado la escapada, pero de alguna forma, yo seguía un poco allá, y otro poco con ella. Nos bajamos en una de las callecitas que conectan los ranchos dispersos en la arena y caminamos al alojamiento mientras el camión se alejaba. Llegamos a la segunda esquina, me detuve y apunté el lente de la cámara hacia una casita entre dos terraplenes. Recorrí la fachada, el techo de chapones verde aceituna, las boyas anaranjadas y los banderines de colores. Descubrí a la sombra un banco rústico armado con pallets, la hamaca paraguaya color esmeralda atada entre dos columnas y con flecos que tocaban la arena, una red de pesca hecha un manojo y un perro blanco con manchas negras durmiendo bajo una acacia. Amplié el zoom y acompañé el trayecto de un arqueado mástil de caña sobresaliendo de la casa hacia el cielo. Flameaba la bandera de Los Treinta y Tres Orientales, o lo que quedaba de ella, deshilachada, consumida por el viento. Sobre los restos de tela, la única palabra que sobrevivía era “Libertad”. Apreté el disparador. Fue la única foto que saqué en la semana.
El hostal se distinguía de lejos con facilidad gracias a una tortuga marina pintada en un paredón sobre un fondo turquesa. Nos acordamos de Braulio, la tortuga que me regalaron en la Navidad del 94, aquella misma noche que tuve la buena idea de esconderme en el armario junto al arbolito. Maldita curiosidad. De cerca, el dibujo ya no se parecía tanto a mi antigua mascota, ni disimulaba la precariedad de la casona. La estructura lucía mal ensamblada, como si fuera a caerse, con paredes que se afirmaban con chapones, bloques y tablas. Según Daniel, yo exageraba. Sabía que el rancho, pese a su desprolijidad, había soportado unos cuantos temporales.
Antes de entrar, junto a la puerta, me topé con una estantería protegida por un techo de paja. Una tabla clavada y escrita a mano anunciaba una “Biblioteca comunitaria”. Repasé los títulos que donaban los huéspedes, en español, inglés, portugués y otros idiomas, hasta reconocer un lomo. Volví a tener en mis manos un ejemplar de Momo, la novela alemana que marcó mi infancia. Contemplaba el libro con los ojos brillosos, la mismísima edición que me había regalado mi abuela, con hojas amarillentas y tapa dura, con la niña y la tortuga. Esta sí se parecía a Braulio.
Seguí a Daniel y Víctor nos recibió detrás de una tabla de surf hecha mostrador. A su espalda había una pequeña cocina de uso común y aromas de casa. El espacio lo completaban unos casilleros oxidados, un par de sillones café y una mesita de vidrio con revistas añejas de salas de espera que me recordaban fatídicas idas al dentista. Víctor encendió un porro antes de entrar al pasillo y enseñarnos el dormitorio compartido, dio un par de pitadas y nos lo pasó. Su última explicación en ese estrecho y oscuro espacio que parecía una trinchera fue que el agua caliente dependía de un molino. Dejamos el equipaje y fuimos a la playa. Tomamos caipiriña, jugamos a la pelota con unos brasileros y hasta terminé cantando “tudo se transforma” con un mal portuñol improvisado, palmas y acordes de guitarra. Mientras el sol se ocultaba de vergüenza ajena, Daniel recordaba mis protestas y quejidos cuando él ponía esa maldita canción en la radio del auto para torturarme.
Apenas anochecía y los españoles degustaban una paella acomodados al fondo en una larga mesa con taburetes. Nos unimos a otro grupo que charlaba alrededor de una fogata junto a la calle. El rechinar de las astillas quemándose sobre las piedras se combinaba con el sonido del oleaje y el aroma a mariscos, azafrán y verduras asadas. Daniel charlaba de cine con Sergio, un salvadoreño que estudiaba Artes en Buenos Aires. Yo intentaba descifrar a dos turistas francesas llegadas de un intercambio al otro lado de la cordillera. A su modesto castellano se les impregnaba un tono acelerado y mal articulado que me resultaba insoportable. Las hindúes pasaron sin saludar por la calle y con unas linternas. En ese instante apareció Izabel. Con zeta, no con ese, como aclaró no bien se presentaba. Pelirroja de tez pálida, cejas finas y el rostro salpicado. En la vida pocas cosas me intimidaron más que sus estirados ojos celestes. Se integró a la ronda con su guitarra y con la misma sonrisa que cuando la habíamos cruzado. Cómo olvidar el vestido amarillo, ese look estupendo. Parecía la protagonista de La La Land producida para lucirse en uno de sus bailes. Odié acordarme de esa película, de esa tarde de domingo, de Olivia dejándome. Hija de una escritora asturiana y un abogado del que no mencionó más detalles, venía de Oviedo y estaba en su última parada y su última noche. Escucharla pronunciar el nombre de esa ciudad me estremeció las tripas, pero no dije nada.
El vino y la marihuana distendieron la charla y una de las francesas exhibió tres estrellas que llevaba inmortalizadas a la izquierda en la zona baja de su abdomen. Las mismas que tenía su exnovio según contó. Izabel preguntó por la frase en mi antebrazo. “Serás mi más bella coincidencia”, está en italiano, es una dedicatoria en un libro que fue de mi abuela, respondí al mismo tiempo que Sergio se sacaba la camisa para enseñar su espalda tatuada. Entre flores, un reloj asimétrico y figuras que no reconocía resaltaba la cara de un niño sobre su hombro derecho. Observábamos extasiados ese lienzo humano cuando Izabel tomó la guitarra para tocar un par de “pasodobles” sevillanos. Cerré los ojos. Eran las dos y media y Daniel ya había abandonado la ronda. Pensé en la mañana siguiente, caminaríamos dos horas para cumplir una promesa y dos horas más para volver.
Fui a cepillarme los dientes mientras los recuerdos me acechaban. La vida sigue, me dije sonriendo de forma hipócrita frente al espejo. La pieza se veía más diminuta. Me tocaba dormir en una cucheta al fondo, apretado como en las acampadas de Santa Teresa, en aquella carpa iglú para dos en la que siempre entrábamos cuatro. Me desvestí, amontoné la ropa en el piso y me acosté. Intenté soportar el calor, el olor a encierro, los ronquidos y tener en lugar de pared un ventanal sin cortinas de frente a los españoles que seguían de juerga post paella con sus jarras llenas de vino. De pronto me transformé en una exhibición de vidriera para los ibéricos. Me sentí en las vitrinas del Barrio Rojo de Ámsterdam, semidesnudo tras el vidrio, ofreciendo un espectáculo más bizarro y mucho menos sexy, pensaba sonriendo. Me reincorporé, me vestí, tomé los cigarros y el encendedor de la camisa de Daniel, y regresé afuera.
Estaba más frío pero el viento había amainado. El oleaje era reemplazado por el incesante coro nocturno de grillos y ranas, y los restos chispeantes de la fogata. Al resguardo estaba Izabel sentada en una de las mesitas junto a la estantería, escribiendo en una libreta. Le ofrecí un cigarro y le alcancé el fuego. Mientras sostenía el encendedor y la pequeña llama iluminaba su rostro, noté sus ojos cristalinos y huellas húmedas atravesándole las mejillas. La miraba de reojo y ella miraba el suelo. Pensé mil formas de hablarle hasta que tomó la iniciativa. Me he quedado pensando en tu frase, la escribí, dijo. Sin dejarme responder se disculpó por su estado de angustia, pero no compartió los motivos. Caminé hacia las brasas para tirar la colilla. Espera, murmuró cabizbaja. Transcurrió un siglo antes que preguntara si la acompañaría a dar una vuelta en su última noche. Supimos que lo único abierto a esa hora era el bar de Nicanor, del que Daniel siempre hablaba, una especie de oráculo del pueblo, una leyenda. La verdad es que nunca creí mucho en estas cosas, pero no lo dejé notar cuando las relataba. A la mitad del camino, sumergidos en una bruma condensada, el sonido de tambores intensificándose nos condujo a destino.
El bar era una cueva, un laberinto lleno de arbustos y ramas y humo. El bullicio de la gente dispersa en cada recoveco se entreveraba con el repiqueteo de las lonjas que nunca vimos. Encontramos una mesa vacía, pedimos vino y nos sentamos. Observábamos a nuestro alrededor un poco por morbo y otro tanto por miedo. La siniestra sonrisa de un tipo a dos mesas de distancia y una mujer sobre maquillada incomodándonos con fijación, me hizo sentir en medio de una escena de El Resplandor. Parecían poseídos. Nos sentimos sapos de otro pozo. Salgamos ya, le dije.
Bajamos a la costa como si escapáramos. Estaba desierta y la luna llena decoraba un cielo estrellado distinto a cualquiera que haya visto jamás. Nos sentamos en la arena y compartimos un resto de marihuana que Izabel había guardado. Contemplábamos el mar a través del recorrido de la luz del faro y durante los doce segundos de penumbra inventábamos historias a las embarcaciones que demarcaban el horizonte. Hasta que las olas se iluminaron de repente con intermitencia, en tonos de azul fluorescente. Mirá. Prendí un cigarro y le conté de que se trataba. Un festival de destellos, un privilegio, una coincidencia. Noté de nuevo sus ojos cristalinos, pero con una mueca marcándole un pocillo en la mejilla. Apenas terminé de hablarle me sentí el estafador más grande del Uruguay. Qué regalo de despedida, creí o quise escuchar de su boca. Olivia siempre me repetía que la felicidad es como una noctiluca.
Le hablé de la frase en la bandera, de Momo y hasta de Braulio y el recuerdo de mi inocencia corrompida. Pero no de mi tormento. A ti te aparecen tortugas y a mí conchitas de mar, me dijo. Se veía sensual e intimidante mientras su rostro y su pelo agitado por las ráfagas se saturaban con la luz del faro. Me habló de su infancia y los veranos en Formentera, una pequeña isla cerca de Mallorca. Recordó caminatas en la playa buscando cucharitas para regalarle a su madre. Las mismas que cuando cumplió trece su mamá le devolvió en un frasco de vidrio.
Dejó de hablar por un instante y me enseñó su collar y el tatuaje que no había mostrado en la fogata. Si encuentras una conchita de mar con forma de oreja, como esta, pídele un deseo, a veces escuchan, me dijo. El colgante parecía una medalla medieval como las que se exhiben en los museos. Me hubiera gustado tener el coraje para interrumpirla con un beso. Yo siempre he pedido lo mismo, concluyó.
Foto de encabezado: Juan Sisto, en su página FisterraBicicleta.



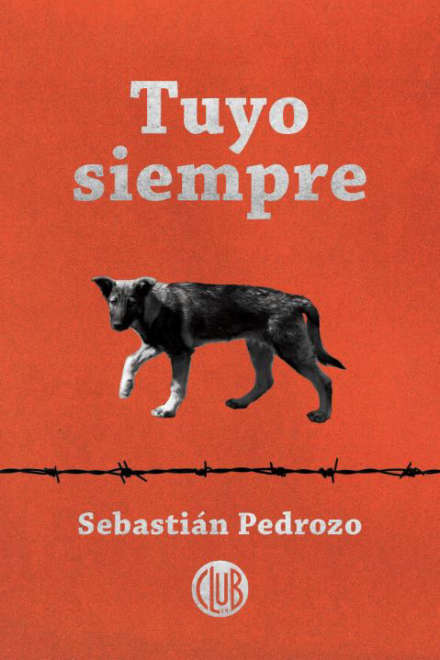

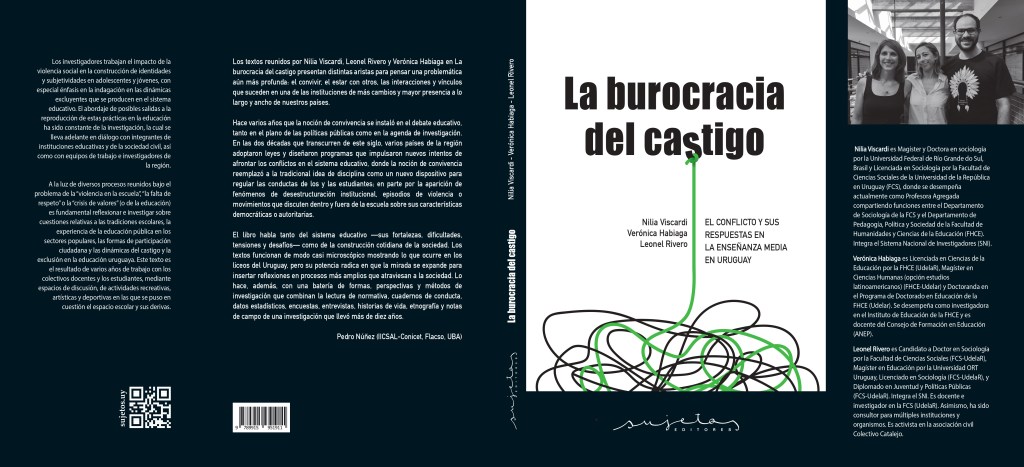
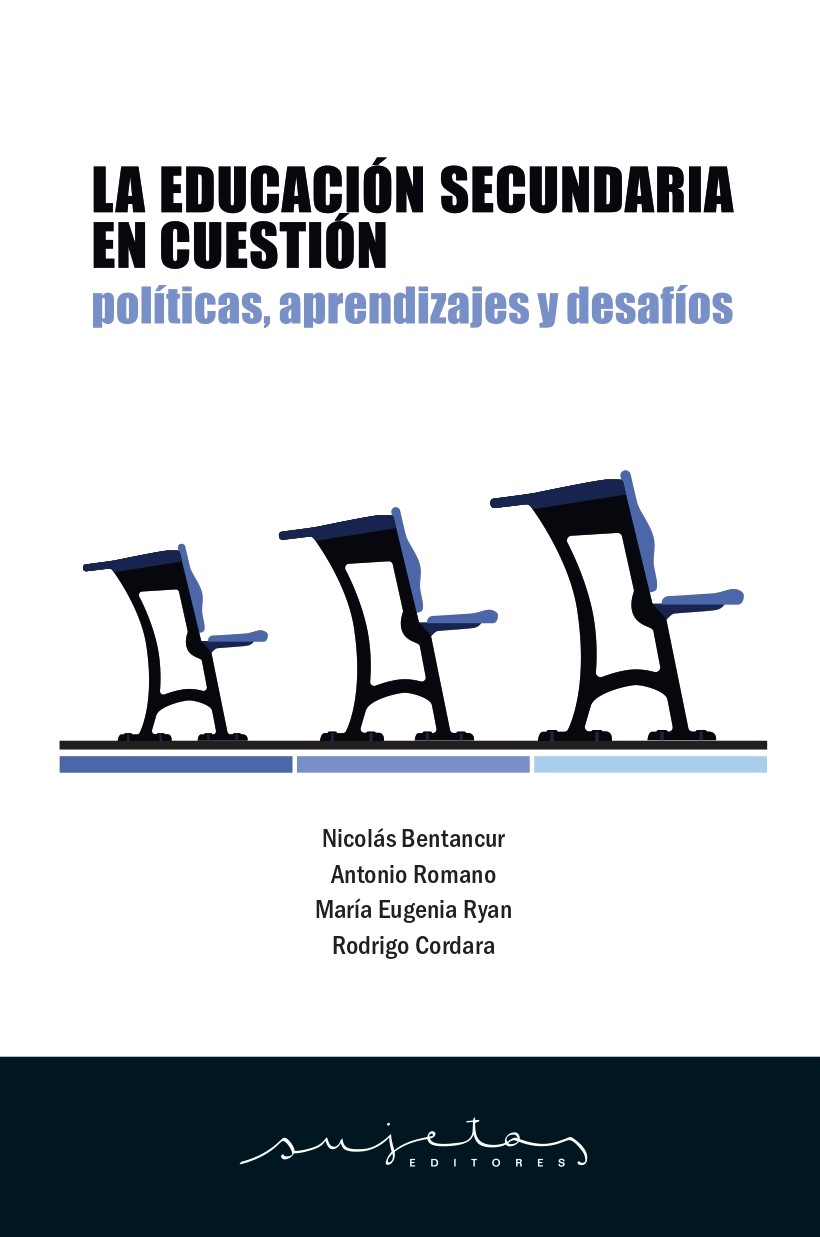

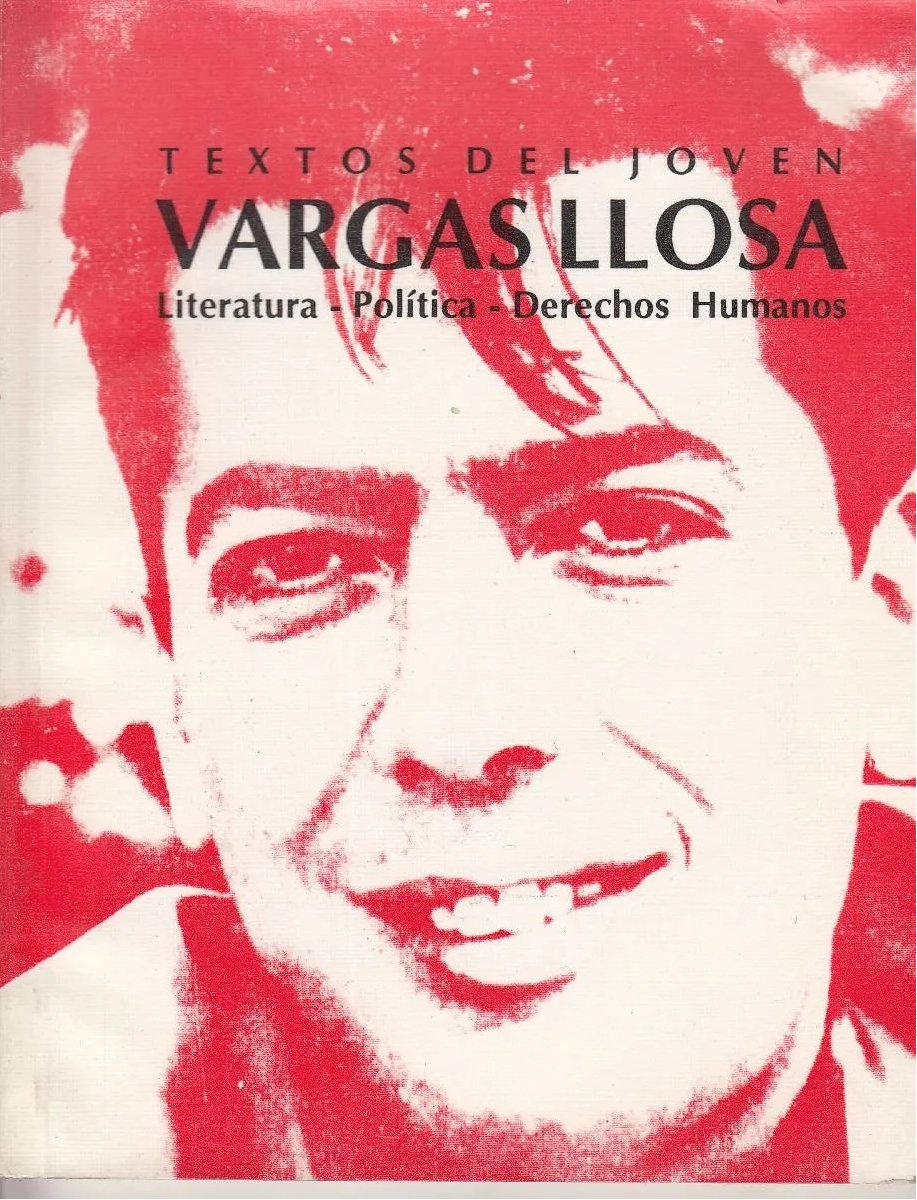
Deja un comentario