Fin. Terminó la película y quisiste el silencio por sobre el diálogo. Caminaste por las calles de la ciudad, después de salir de la sala de cine, y no fuiste la misma persona. Aunque pasará un tiempo para que te des cuenta. Una semana. Un mes. Quizás un año. Llegaste a casa y te hiciste algunas preguntas. Practicaste respuestas. Pensaste en si eso que te pasó a ti con la película le podría pasar a tu madre, a tu padre, a tus amigos, a tus amigas. La recordarás en lugares lo más ajenos posibles a una sala de cine. La recordarás por ese algo que nos devuelve la experiencia a la memoria. Un sonido. Un objeto. Un paisaje. Una mirada. Una canción.
Después vendrá ese deleite que es compartir la experiencia. Y recibir una frase de entusiasmo. En cierta medida, todos somos programadores de un cine imaginario para el que vamos buscando espectadores con los que podamos coincidir. A veces tiene que ver con la vida. A veces con el cine. La mezcla podría ser una revelación. Cada vez es más difícil que una película te vuele la cabeza. Y sí, es obvio, esta es una experiencia personal. Muy personal. Aunque se trate de un arte colectivo en su realización, el cine siempre ha sido un cara a cara entre la imagen y tú.
Piénsalo un minuto. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó? ¿Cuándo fue la última vez que una película te voló la cabeza?
El entusiasmo de la experiencia del cine puede ser engañoso. Te podría hacer creer que esto ocurre muchas veces en la vida. Varias veces al año. Pero no. Si te pones selectivo, puedes concluir en que no es algo de todos los días. Al contrario. Las películas que te matan, las que te marcan, las que recuerdas, las que te invitan al trance, son una excepción. Una cuestión demasiado anómala para un mundo de imágenes y sonidos que te llegan todo el tiempo y que no siempre pides.
Esta reflexión surgió hace unos días en una cafetería de Santiago de Chile. Y me ha dejado pensando hasta el momento en que escribo este texto.
A mí me pasó hace unos años con The Rider (2017), de Chloé Zhao. ¿Qué es esta película?, me pregunté después de verla por primera vez. Todavía no lo sé.
Es la historia de un jinete de rodeo de nombre Brady Blackburn, quien tiene un accidente que casi lo mata. No sabemos si volverá a montar o no un caballo. Esta es una capa argumental de la historia. La principal. Otra, más secundaria pero latente, es la fragilidad de los hombres desde una mirada femenina. La de Chloé Zhao. Se habló de un western y muchos se enredaron con esa etiqueta. Que no pertenece al género. Que es una variación desmedida del género. Que no tiene cabida en la tradición del western. ¿De verdad importa eso?
El asunto era mucho más radical. Brady no era un simple personaje creado para esta historia. Brady era una persona real que había vivido los acontecimientos que se establecían en esta “ficción”, sucedida en las badlands de Dakota del sur en Estados Unidos. ¿Qué es esta película? Un accidente que casi le cuesta la vida a un vaquero. Un vaquero interpretándose a sí mismo en una película de ficción que podría ser un documental. Un documental espontáneo de cómo sería recrear lo que ya les ha pasado a los personajes en la vida. Un juego, pero en serio. O un juego serio. Las cicatrices de Brady Blackburn eran de verdad. Su hermana realmente era su hermana. Eso lo supe después. Los problemas con su padre parecían reales. La historia de uno de sus mejores amigos también. Y así con todo lo que se presenta en este mundo de vaqueros desmitificado, que el western clásico nunca había mostrado.
En una entrevista con Nando Salvà para El Periódico de España, en septiembre de 2018, Chloé Zhao decía lo siguiente: “Me interesa usar mi mirada femenina para retratar personajes masculinos, y así subvertir estereotipos sobre lo que significa ser un hombre. Me parece importante decirles a los chicos jóvenes que ser vulnerable no tiene nada de malo, que para ser un héroe no hace falta ser un tipo duro, y que está bien que los hombres lloren”.
The Rider significó un quiebre en mi vida. Me he acordado de la historia de Brady incluso cuando estoy en el supermercado y pienso en ese mundo ajeno que me interesó y me preocupó casi tanto como el mío. Quizás eso es el cine y no siempre sabemos explicarlo.
La he recomendado a mucha gente. Admito que hay algo de orgullo cuando recomiendas una película. Es como decir: “esto es lo que pienso de la vida y me gustaría compartirlo contigo”. Si hay respuesta, hay regocijo. Te adueñas de una película que no hiciste, pero como se suele decir: una vez que las películas se sueltan, ya pasan a ser de todos y no de sus creadores. El orgullo está dado también porque alguien te confió una o dos horas de su vida para asistir a tu recomendación. No es menor en un mundo en que los años no alcanzarán para ver todo lo que hay que ver.
Con The Rider me pasa eso de que la huella tiene que ver con la vida, pero también con el cine. Las películas que te vuelan la cabeza tienen esa consideración. Te parecen tan radicales en su forma, que te dan ganas de agarrar una cámara y hacer tu propia película. No siempre pasa.
No es lo mismo tu película favorita, que una película que te mata. Cada quien elabora su propia relación con el cine. Unforgiven (1992), de Clint Eastwood, me parece una obra maestra, pero no quiero ser cineasta cuando la veo. Lo mismo me ocurre con El Aura (2005), de Fabián Bielinsky. Peliculón, pero me basta con repetírmela de vez en cuando.
Es el misterio del cine. El misterio de lo que somos frente a una pantalla. Nos develamos. Nos desarmamos. Nos inundamos. Le recomendaría The Rider hasta a mis enemigos. El cine que te vuela la cabeza merece tener espectadores desde las dos caras de la moneda.



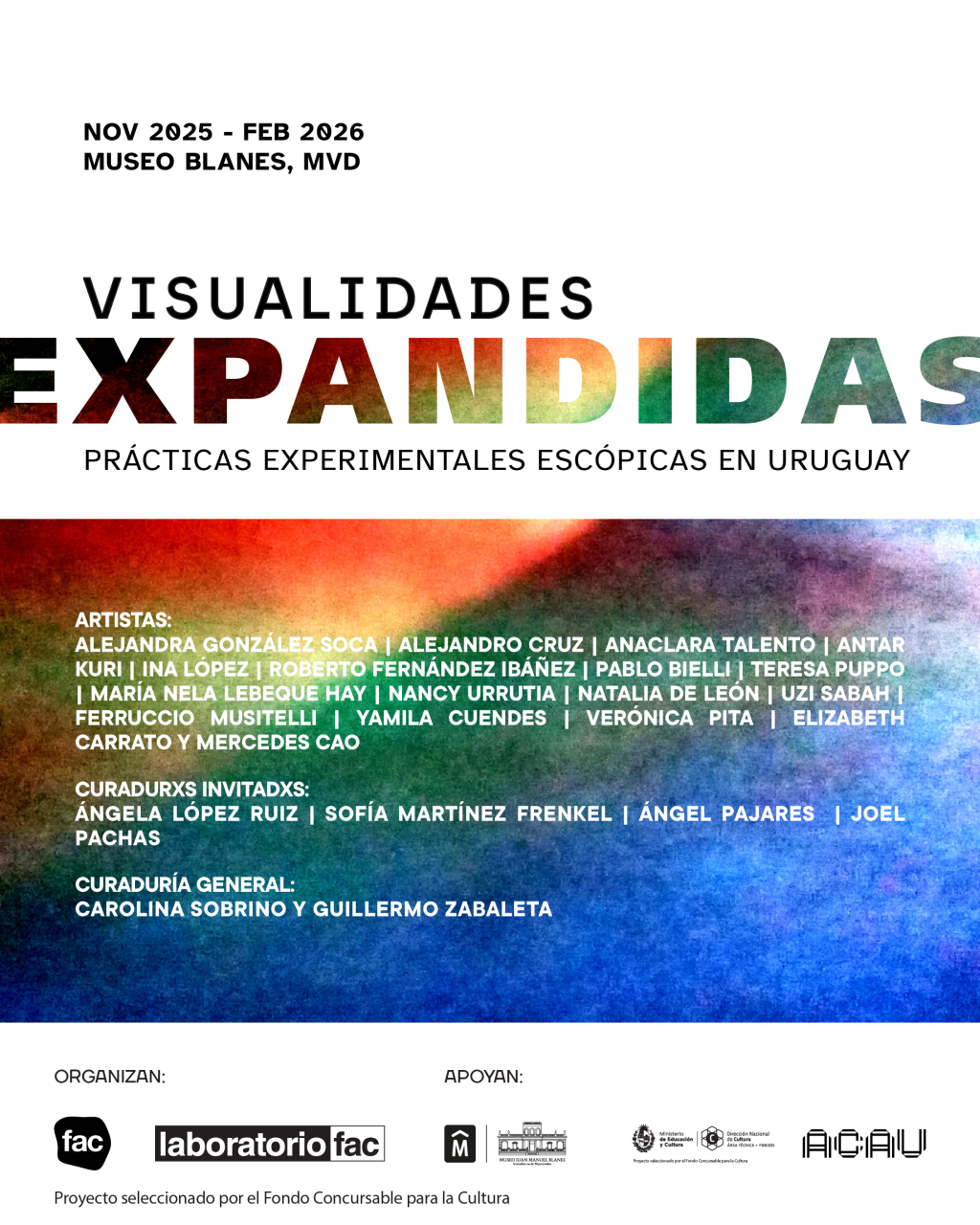
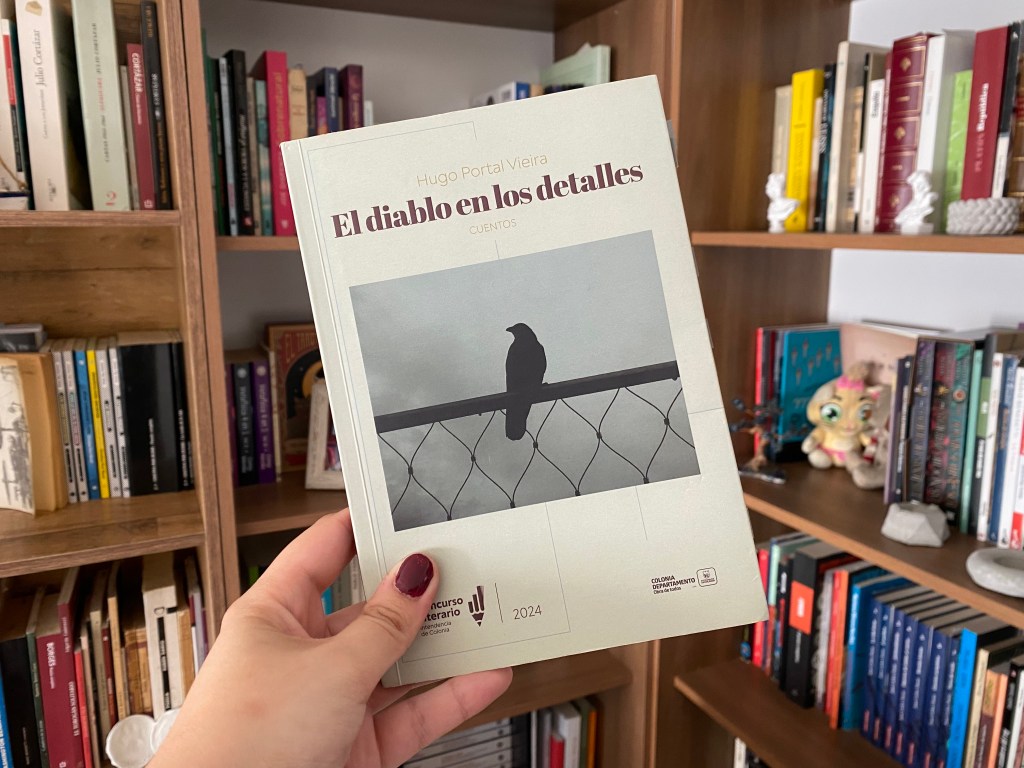



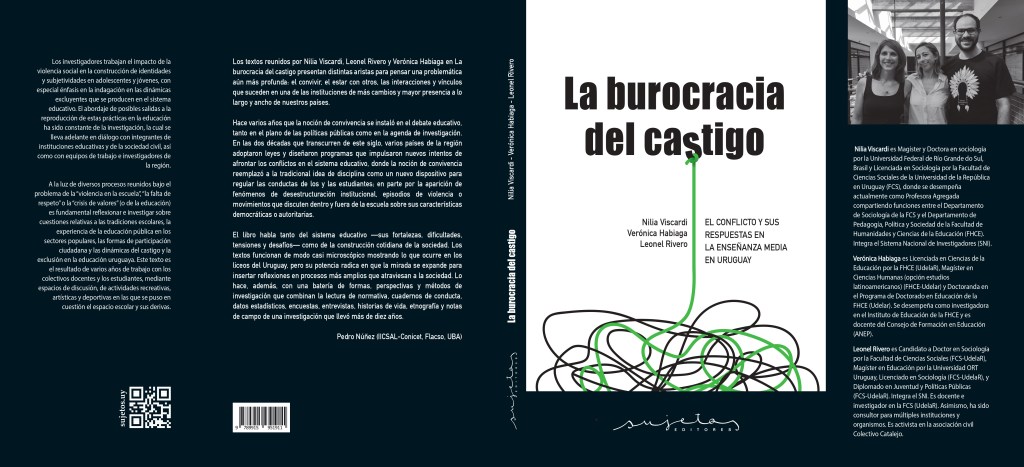
Deja un comentario