Al lado de la puerta azul recién entregada y recién puesta, con un cartón que funciona de vidrio porque el vidriero no ha llegado y el frío entra por esas rendijas, el hijo de Sabrina le ha eternizado un mensaje de infinitud: Ma no termine (la versión escrita aquí diría “Má, no terminé”). El niño de 10 años quiso decirle a su madre sobre la chapa recién pintada (recién pintada de celeste porque está la selección jugando una copa y hay que llenar de celeste todo) que no había terminado los deberes. Adentro, el frío parece ser el mismo que el de afuera. Los niños aún están en la cama. Con las piernas tapadas miran la televisión de tubo que reposa frente a ellos. En la casa hay una bandera de Uruguay pequeña y un par de copas de juguete. Pensé en otro niño de otro barrio, con el que había entablado una amistad hace algunos años.
Algo que escribí en un tiempo pandémico
Es una mañana fría y juego con Agustín en el patio de casa a pasarnos la pelota. El sol nos pega en la cara y hablamos mientras la pelota va y viene desde nuestros pies. Yo tomo mate cada tanto y conversamos de fútbol, de lo que quisiera con eso: irse a otro país, jugarlo y vivir de eso, tener mucha plata. A mi me paralizan sus esperanzas. Agustín iba a practicar a un club pero dejó de hacerlo porque no tenía championes, medias, y alguien que lo llevara y trajera, que lo acompañara. Juega al fútbol en la cancha del barrio. Me cuenta que su mejor amiga juega con él y a mi me dice “la amiga de Peñarol”. El espacio de esa cancha es su espacio de hospitalidad sin importar quién sea que juegue con él.
Hace frío. Mucho frío.
Pienso en esas esperanzas que da un niño, en las expectativas puestas en ese nuevo ser impoluto, que juega al fútbol pero también que le gusta hacerlo, que es también atento y pícaro. La vida de Agustín se construye mientras mete mágicamente una mano en la pelota que no va a alcanzar con los pies, ni con su pecho y alguien bromea pidiendo VAR, disciplinador del juego. No ha crecido aún, todavía es niño y yo deseo que toda su vida quede así de chiquito, lleno de pelotas inalcanzables donde hay que poner alguna mano para que no te metan un gol o para al menos, tener un gramo de esperanza en que el juez no te va a ver.
Pero Agustín, como el cartel del otro niño, tampoco va a terminar porque su rutina es la falta de todo: desde las medias que no tiene hasta los remedios para su enfermedad. Su familia, sus referencias varones, su querer comprar las figuritas para el álbum y no tener dinero, un hermano adolescente diciendo que sí, que se podría salir a robar, un tío que dice que no, esos diálogos que terminan en peleas. Todos ellos fueron niños, varones y todos vivieron esa falta de todo. ¿Cómo no pensar todas las opciones posibles de obtener dinero para comprar esas figuritas? El exterior también habla y todos, de algún modo, escuchamos y lo habitamos. Habla en pencas, en álbumes, en championes, en juntadas de amigos para ver los partidos, en los bares, en compañía, en cuidados.
Tardes después vendrá Agustín en una bicicleta rosada que tiene como asiento un envuelto artesanal de polifón rodeado de una tela blanca. A él no le gusta. Me cuenta que no le importa pero que se han burlado de ella, no solo por estar medio antigua y muy gastada, sino también por su color. Dinero y género. Clase y construcción de masculinidades. El álbum de figuritas de su vida y el que se desespera por completar.
En otro tiempo y otro lugar
Sobre la mesa principal de la casa de Florencia, hay un escudo de Nacional. Siendo yo del cuadro opuesto, la bromeo (¿por qué hago eso? me pregunto también. ¿Es un atisbo de masculinidad aprendida vinculada al ser hincha?).
Florencia no responde nada. Es joven y alta, y tiene una manera de andar a la que no le encuentro más adjetivos que elegante y tenue. Quizás su calma sea también una de las formas de su felicidad. Al entrar a casa, su niña camina con anchura. Sus pies hace poco pisan el suelo y contribuyen al balanceo del mundo. Sus palabras hace poco se hacen comunicación y solo su madre puede entender ese lenguaje. El lenguaje común del hogar.
Hablamos del chaperío faltante, de la salud, del frío. ¿Cuánto frío puede aguantar un cuerpo?
Florencia tiene una forma de generosidad en la atención que atesoro. Aprendo de su hospitalidad. Nos reímos de algunas palabras que reflotan de la boca de la niña que es ahora, una reciente habladora del mundo. La planicie la acompaña.
Comento algo de jugar al fútbol. A Florencia se le ilumina la cara. Ella también juega. Ella también juega los domingos, juega a veces con su pareja, a veces sola, le encanta jugar, va a jugar a una cancha en Reducto pero también conoce la cancha donde yo juego, ella dice que no sabe jugar pero que le encanta, que juega hace tiempo, que juega mixto, que juega.
Juega.
Juega al fútbol y yo la veo con la amplitud de su casa ahora. Se nos ensancha la charla, se nos hace inmensa, inconmensurable. Me la imagino jugando. La imagino desde arriba viendo sus zapatos de fútbol, su forma de andar elegante en la cancha, su manera de llegar riéndose, generosa, hospitalaria, amplia. Pienso también en el tiempo de las cosas. ¿Cómo saber que Florencia es eso también sin tanto tiempo estipulado? ¿Cómo llegar al fondo del barrio sin el tiempo de sentarse en una misma mesa, salir al patio, desentender las nuevas palabras de la niña, encontrar un lenguaje común de canchas, de idas y venidas lejos, de partidos de minutos y minutos, del tiempo de jugar? De jugar.
Entonces recuerdo a Agustín, con todas las expectativas de fútbol de un niño y veo a Florencia, con todas las expectativas de juego de la adultez. Esa inversión. Esas penas. Esos fríos. Pienso en Agustín ahora que todo debe ser celeste también en el andar sobre su eterna bicicleta rosada, en las ideas de fútbol y dinero, en su nacimiento ya prescrito y en la figura que porfía en aparecer. La figurita que dice “Má, no terminé”.




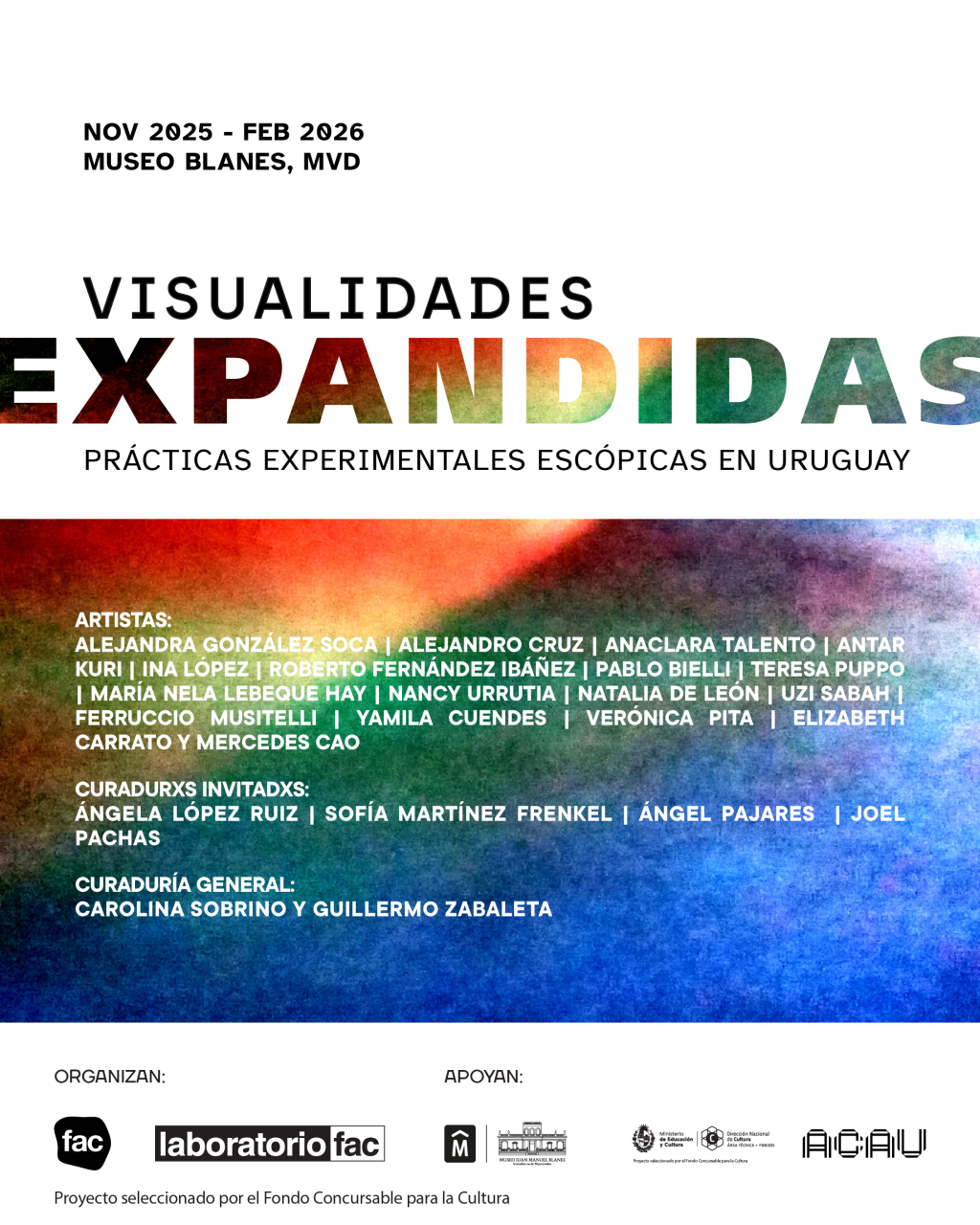
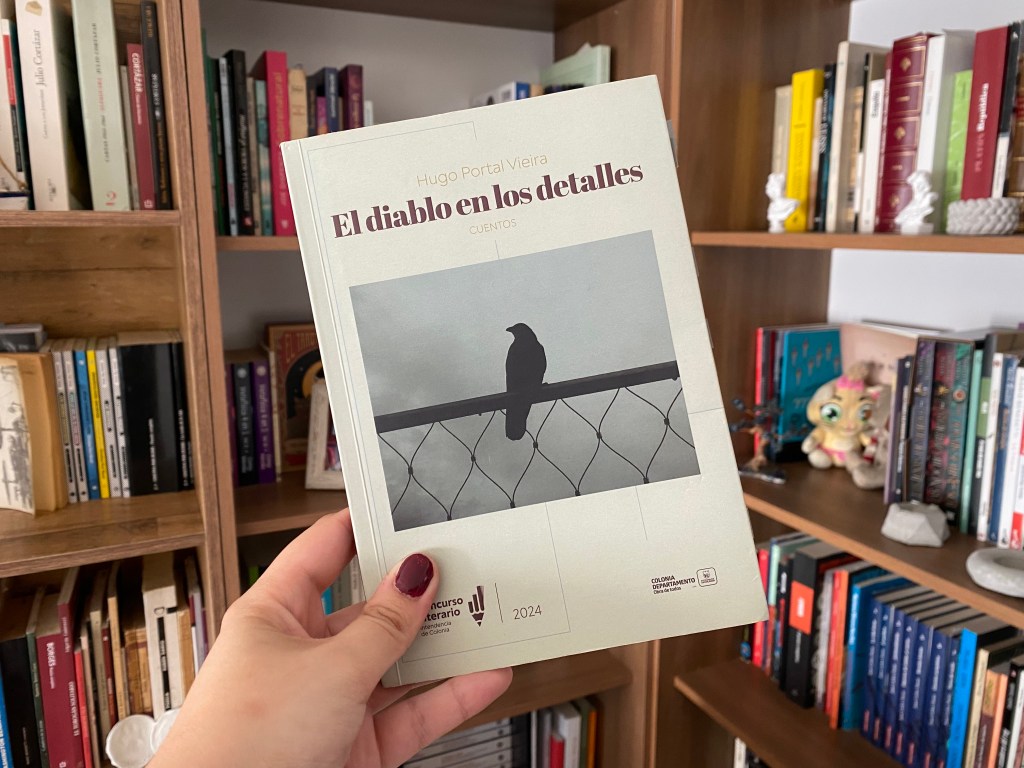



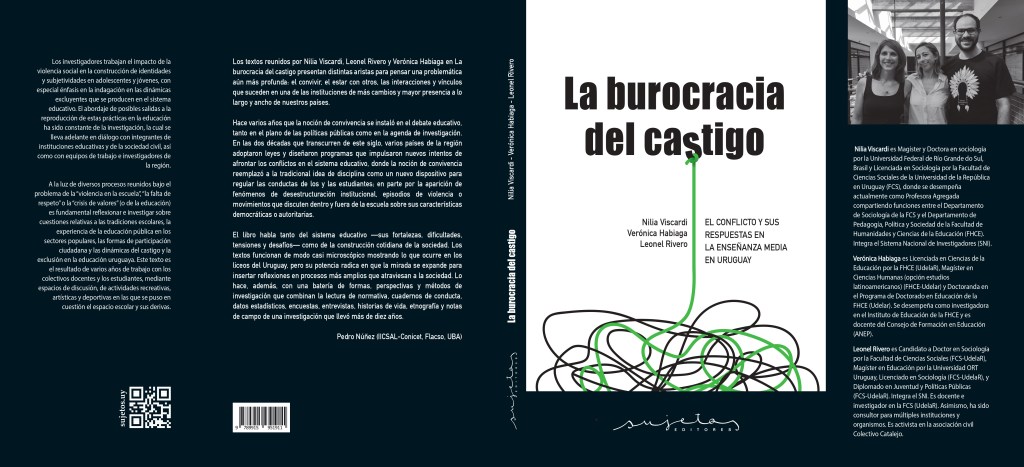
Deja un comentario