Todo lo que tenga un nombre de más de tres palabras me parece arriesgado. Y al mismo tiempo, valiente. Si además ese nombre es una metáfora, es probable que su autor sepa que está poniendo un filtro: no cualquiera se va a detener a leerlo. Pero quien lo haga, quizá ya esté dentro de la obra, incluso antes de que empiece.
Hasta donde se apoye la raíz: Una comedia sobre la incomunicación es el primer texto que lleva a escena Franco Balestrino Centeno, su guionista, director y compositor. Los personajes anónimos son interpretados por Nicolás Pereyra Aristimuño y Elena Delfino, quienes quedan inmersos en un diálogo del que ninguno es capaz de salir.
El nombre no es solo un título largo. Es una invitación a un planeta al que, a veces, logramos llegar. Para trasladarse hasta ahí no se necesita una nave espacial: alcanza con dejar que la tierra –esa misma de la que somos parte– nos haga un hueco en el asiento y nos sostenga durante el tiempo que dura la obra.
En escena, el silencio es un tercer personaje. Un cuerpo lleno de ideas y expectativas que se rompen cada vez que alguien intenta nombrarlo. Las metáforas logran esa sutileza, que parezca que no se está diciendo nada, cuando en realidad estamos llegando al centro de la tierra, justo antes de derretirse.
En el guión de Balestrino podés sentir el olor que tiene la magia cuando la nombran. Hay un acuerdo implícito con los personajes, en el que todos los presentes dejamos que se nos cuestione, al punto de que ser uno mismo deje de tener sentido.
Al principio, el lenguaje está roto (o corrompido). Dos personajes hablan sin entenderse. Usan el mismo idioma, pero lo hacen desde veredas opuestas. Sin embargo, cada palabra es dicha con una lentitud precisa: “El mundo no admite lentos”, advierte el personaje que interpreta Aristimuño.
A lo largo de la obra sucede algo: los protagonistas construyen un idioma que no es de ninguno, sino de ambos. Como si uno fuera la abeja y el otro el polen, logran hacer miel. Se endulzan la boca y nos dejan expectantes, como cuando estás en un subibaja y no sabés cuándo vas a volver a hacer pie.
Y si hablamos de silencios, inevitablemente hay que hablar de soledad. Todo sucede en un mismo banco: dos cuerpos que se juntan y se separan con una fuerza centrífuga que los devuelve siempre al mismo lugar, al mismo centro, al mismo diálogo que se recicla.
Mujer: —¿Qué hace acá?
Hombre: —Me gusta estar solo.
Mujer: — A mi también.
Hombre: — ¿Y no le molesta que yo esté solo tan cerca de usted?
Cuando los personajes abandonan la idea de hacerse entender, encuentran algo más valioso: un equilibrio exacto entre el vuelo y el arraigo, que los deja con un pie en el aire, y el otro apoyado en la tierra. Es justo en el instante en que el silencio se hace escuchar, cuando entendemos que más allá del “sentido común” –esa dirección hacia la que todos parecen mirar–, nadie debería abandonar el sentido propio, el único que nos da la posibilidad de seguir siendo humanos.
Las palabras te hacen cosquillas. La magia tiene olor. El tiempo no importa. Y la vida es una enfermedad terminal que los dos descubren que padecen.
El teatro se vuelve maleable, capaz de mantenerte despierta, conmovida y activa, como cuando ves el final de una película porque pensás que ahí vas a entender todo. En esta obra, las palabras giran en círculos, como un perro que busca su propia cola. Lo único que se puede concluir, es que las palabras no se terminan nunca.
En ese planeta en el que habitan estos dos personajes, ni la felicidad ni la tristeza ocupan tanto espacio: todo depende de cómo se diga. La felicidad se vuelve tan desbordante como la angustia.
El vínculo entre esos dos personajes que se conocen por azar construye una atmósfera que, sin buscarlo, recuerda a la de Rayuela. No porque la obra lo proponga, sino porque la escena se llena de ese desorden misterioso y entrañable que Cortázar alguna vez describió.
Sin proponérselo, Balestrino logró que sus personajes —tan parecidos a Cortázar y la Maga— desplegaran su desorden sobre un escenario, con un público como testigo.
En ese eco insiste este fragmento de Rayuela en hacerse carne:
Hay ríos metafísicos, ella los nada como esa golondrina está nadando en el aire, girando alucinada en torno al campanario, dejándose caer para levantarse mejor con el impulso. Yo describo y defino y deseo esos ríos, ella los nada. Yo los busco, los encuentro, los miro desde el puente, ella los nada. Y no lo sabe, igualita a la golondrina. No necesita saber como yo, puede vivir en el desorden sin que ninguna conciencia de orden la retenga. Ese desorden que es su orden misterioso, esa bohemia del cuerpo y el alma que le abre de par en par las verdaderas puertas.[…] Ah, dejame entrar, dejame ver algún día como ven tus ojos.
Cada sábado de mayo, en pleno centro, justo debajo de tus pies, donde los árboles apoyan su raíz.



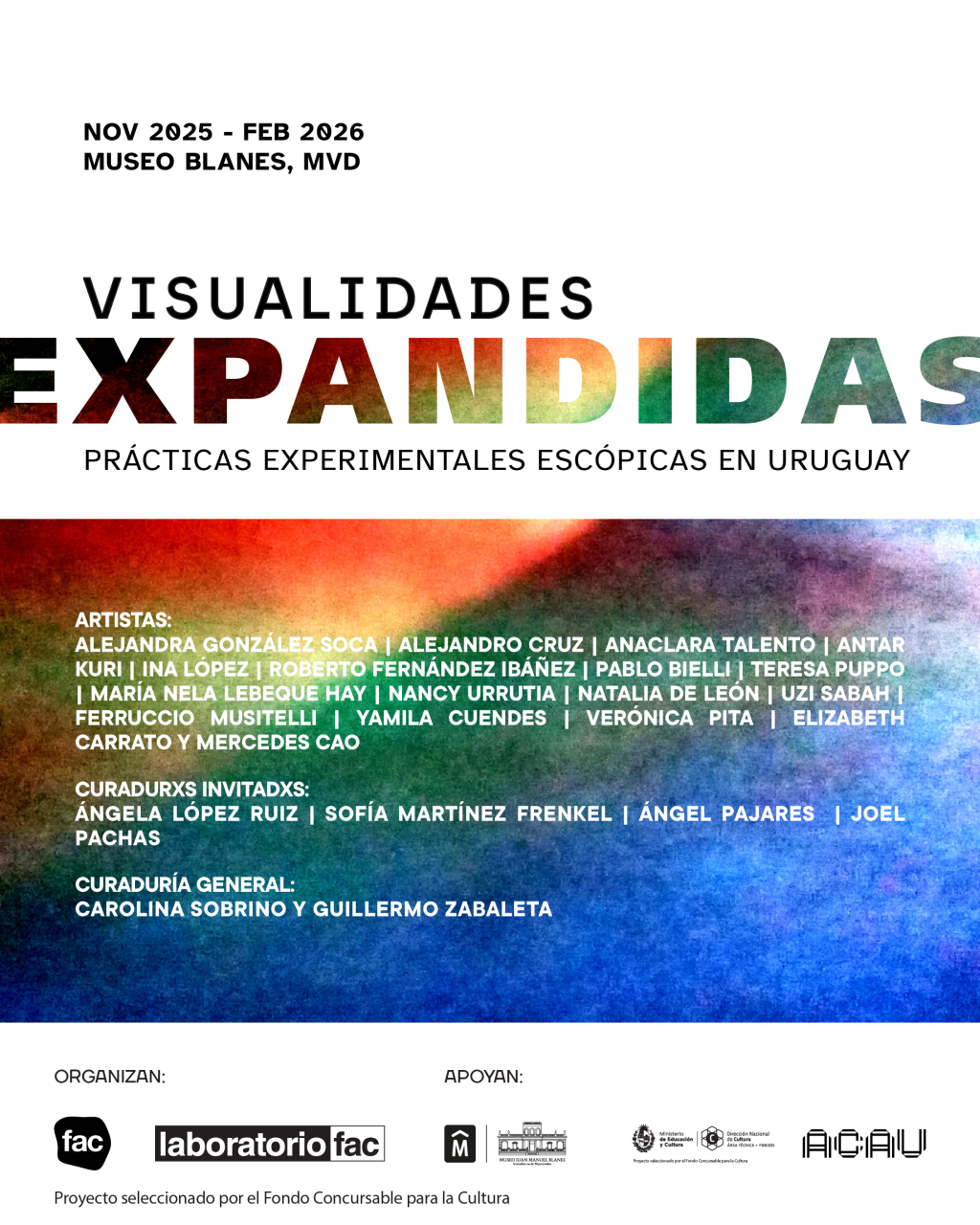
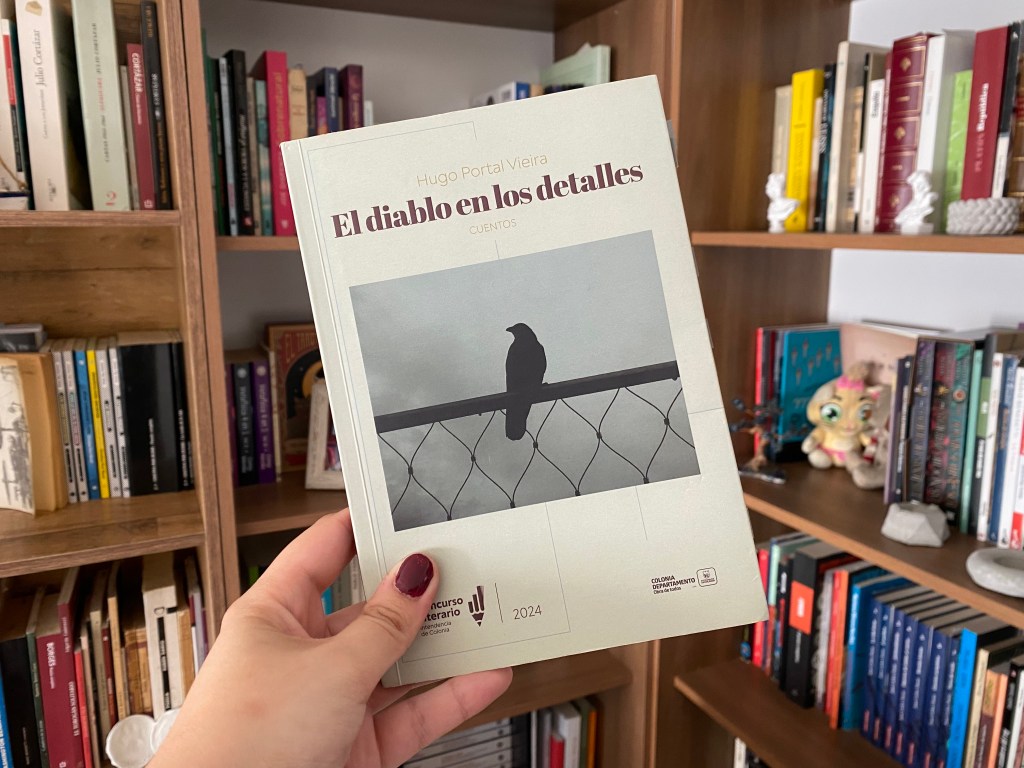



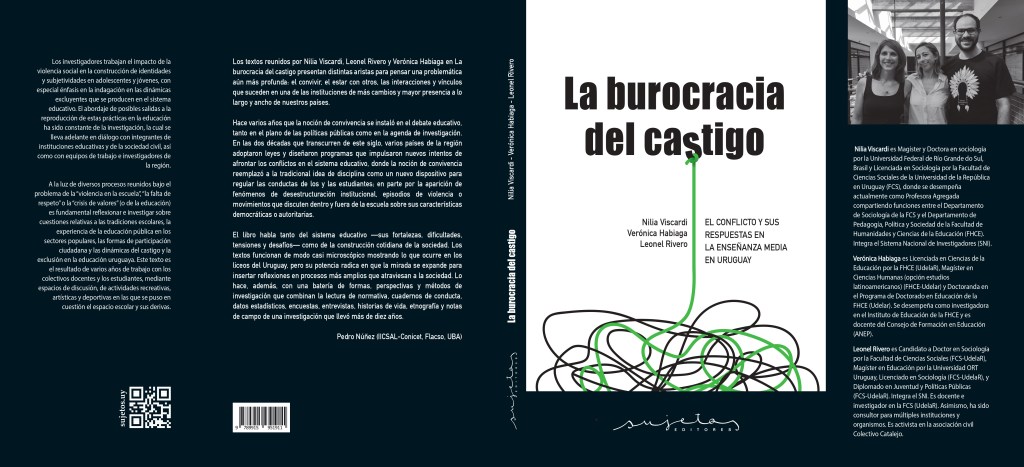
Deja un comentario