La noticia sorprendió a todos en el barrio: Ramiro Cuesta, quien había dejado su país hacía tres años y no había vuelto desde entonces, acababa de ser elegido presidente. La noticia llegó a través de los rumores que circulaban por todos lados entre sus compatriotas en la diáspora: en los mercados, pequeños cafés, plazas públicas y reuniones de amigos. Era un anuncio que nadie veía venir, ni siquiera él. Ramiro, dueño de un pequeño comercio y contador de historias, llevaba menos de un quinquenio viviendo en el extranjero y aunque siempre tenía la nostalgia de volver, aún no era demasiado pronto para regresar.
Ramiro se había ido de su país simplemente por curiosidad y deseo de encontrar nuevos horizontes. En su patria, la vida había seguido sin mayores sobresaltos; no hubo conflictos ni grandes problemas. Tenía un buen trabajo, una familia amplia, hasta un gatito que dejó en adopción a una amiga muy cercana. Simplemente, Ramiro decidió partir y abrir una pequeña tienda en la diáspora. Siempre pensaba lo mismo, que la esquina de este nuevo lugar le recordaba a la calle empedrada de su casa, cada día la miraba con nostalgia y le tiraba un beso con la mano. Él era un hombre que disfrutaba de lo cotidiano, la verdad es que no había mucho más, era tranquilo, de largas conversaciones. Un simpático que le gustaba escuchar a los vecinos y que le contaran cosas.
Al poco tiempo, Ramiro se convirtió en una especie de conocido local entre la comunidad de expatriados. La gente acudía a su tienda no solo para comprarle alguna cosa, sino también para escuchar sus historias. Él siempre contaba del olor de los bizcochos de la panadería de su barrio, del sonido que salía de los árboles en otoño y de la tormenta que dejó a oscuras, una noche, a media ciudad.
Fue entonces cuando ocurrió lo insólito: las elecciones en su país permitieron que la diáspora votara por primera vez, y el nombre de Ramiro comenzó a sonar. Él mismo no se lo tomó en serio; pensaba que aquello era una especie de broma. ¡Si apenas hacía tres años que se había ido! Sin embargo, sus compatriotas, que veían en él una conexión con el hogar que hacía tiempo no pisaban, lo empezaron a apoyar con entusiasmo. “Un presidente nuestro, desde fuera hacia dentro” decían con orgullo cual slogan político improvisado. Como si Ramiro, a la distancia, pudiera entender mejor a su país que quienes estaban viviendo allí mismo.
Pero así fue elegido presidente, sin siquiera proponérselo. Al conocer los resultados, en una pequeña ceremonia improvisada, con su delantal de tienda puesto, y con cierto asombro por la noticia, levantó su vaso de vino tinto y brindó por su país. “Por el hogar, allá donde esté” dijo. Increíblemente, Ramiro Cuesta se convirtió en el primer presidente de la diáspora.
Mientras tanto, en el país, los ciudadanos que nunca habían dejado la tierra que los vio nacer se encontraron sumergidos en una mezcla de desconcierto y molestia. La elección de un presidente que gobernaría desde lejos, que ni siquiera había estado en contacto con la realidad cotidiana de su país en tantos años, les resultaba incomprensible. ¡Ya eran tres años! ¿Cómo un hombre que vivía tan lejos podría entender los problemas reales de la tierra que decía representar? ¿Cómo iba a responder a las necesidades de los trabajadores rurales, de los maestros, de los obreros? “El que se va, se va. El que se queda, se queda”, decían los ciudadanos con mucho sentido y emoción. “Quien se marcha, pierde su voz, ya no es de este país”, agregaban con fervor. “Al que se va, no le toca opinar sobre lo que pasamos aquí”, respondían otros con enojo. De repente, empiezan a marchar por las calles y carteles improvisados aparecen de todos lados: “Desde fuera es muy fácil hablar”, “Irse es renunciar”, “Si quieres elegir, vuelve aquí para votar”. Luego de un rato, ya agotados y sin voz, todos vuelven a sus hogares, se sientan en el sofá del living y encienden el ventilador. Solo quedará en esa tarde de recuerdo el sonido de unas aspas que giran.
En las plazas y mercados, el nombre de Ramiro era un susurro de asombro y descontento. Nadie podía reconocer sus ideas, tampoco es que las tuviera. Los de afuera lo votaron solo porque él mismo era parte de la diáspora, y por poco más. El país tiene pocos habitantes, y la diáspora es mucho más grande. Estaba claro que votarían por uno de los suyos y no por alguien que viviera en el país. ¿A quién se le ocurrió dejar votar a los de las diáspora? Para muchos era un desconocido que, de la noche a la mañana, se había convertido en una figura política a distancia. “¿Qué sabe él del frío de nuestro invierno? Hace tres años que se fue”; “¿Sabe si estamos bien, si estamos mal?”, reclamaban ciudadanos de todos los barrios. Hasta los más jóvenes miraban con cierta desconfianza las noticias de aquel presidente que vivía tan lejos, en la diáspora: un lugar donde te vas y ya no sientes nada por tu país. Porque por algo te fuiste.
Ramiro gobernó desde allí; de hecho, nunca puso un pie en su país como presidente. Ni siquiera un día, o dos, o una navidad, o un fin de año para hacer un buen asado con sus amigos. Porque, aunque nadie lo pensara, él tenía amigos en su país, los sigue teniendo. ¿Para qué iba a volver, después de todo? Desde su tienda, con un café importado y la mejor conexión a internet, Ramiro tenía acceso a toda la información necesaria. La cercanía con la gente de su país era importante, pero no primordial; cuando podía, se dirigía a sus compatriotas en videollamadas más o menos organizadas, con algunas ideas más o menos interesantes que consideraba suficientes para compartir.
Al fin y al cabo, ¿quién mejor que él, desde su cómoda distancia, para tener una visión “objetiva” de lo que realmente necesitaba la nación? Gobernar desde lejos le brindaba cierta claridad. No tenía que lidiar con las incomodidades del día a día, como cortes de luz, baches en las calles o colas interminables para obtener la cédula de identidad. Con un clic, decidía lo mejor para todos, sin perder la calma ni dejar que los ruidos de los ómnibus de su país perturbaran su tranquilidad.
El nuevo mandatario parecía llevar su gestión con sosiego. Un día despertó con una idea que le resultó maravillosa e importante para los intereses de todos los ciudadanos. Esta única decisión, más o menos seria, causó revuelo en su país: aprobó una enmienda que permitía la reelección indefinida del presidente. La diáspora estaba contenta ya que fue una oportunidad para asegurar que su vínculo con la patria continuara fortalecido; Ramiro, desde el extranjero, parecía representar lo mejor de ambos mundos. Por eso, cada vez que se organizaban nuevas elecciones, toda la diáspora volvía a votar por él, y una y otra vez, Ramiro era reelegido, conservando su título de presidente de la diáspora.
Mientras tanto, en su tierra natal, el desconcierto era cada vez mayor. Con el paso de los meses, y menos aún con los años, muchos habitantes apenas sabían qué rostro ponerle a Ramiro. Había rumores, por supuesto, alguna foto de campaña antigua o una imagen borrosa en las redes, pero para la mayoría de la población, su presidente era un misterio. No solo era su figura desconocida; su estilo de gobierno y sus intenciones también se volvían cada vez más enigmáticas.
El pánico empezó a filtrarse en las conversaciones cotidianas. ¿Qué significaba esto para el futuro del país? ¿Qué vendría después? La incertidumbre se volvió parte del día a día. Las calles se llenaban de ideas sin sentido, de preocupación; familias enteras discutían sobre posibles giros inexplicables tomados desde la arbitraria distancia, sin consulta ni consideración por las realidades que ellos vivían. Con el paso de los años, los medios de comunicación nacionales empezaron a perder influencia, opacados por los boletines oficiales que apenas explicaban lo esencial de las políticas de Ramiro.
Y así, la pregunta que en un principio parecía absurda empezó a cobrar forma en algunos ciudadanos: ¿no sería mejor vivir en la diáspora? A fin de cuentas, allí afuera, donde estaba Ramiro, parecían estar las verdaderas decisiones, la calma y el progreso. Si el presidente podía dirigir el país sin siquiera verlo, ¿por qué ellos no podían, también, vivir sin soportar sus consecuencias? De repente, empezaron a circular anécdotas de familiares y amigos en el extranjero que extrañaban a su país, a sus gatitos pequeños.
Algunos comenzaron a organizarse en secreto, deseando ser parte de esa diáspora que antes les resultaba ajena. Pero cuando este rumor llegó finalmente a Ramiro, después de tantos años fuera, ya tenía ganas de volver. Se quedó pensando en todos los que se estaban yendo, en esas personas que, al menos por un tiempo, no querían estar en el país. “Esos no son los verdaderos patriotas”, dijo, “los verdaderos patriotas son los que se quedan”, dijo en voz baja, enojado, mientras tomaba un avión de regreso.





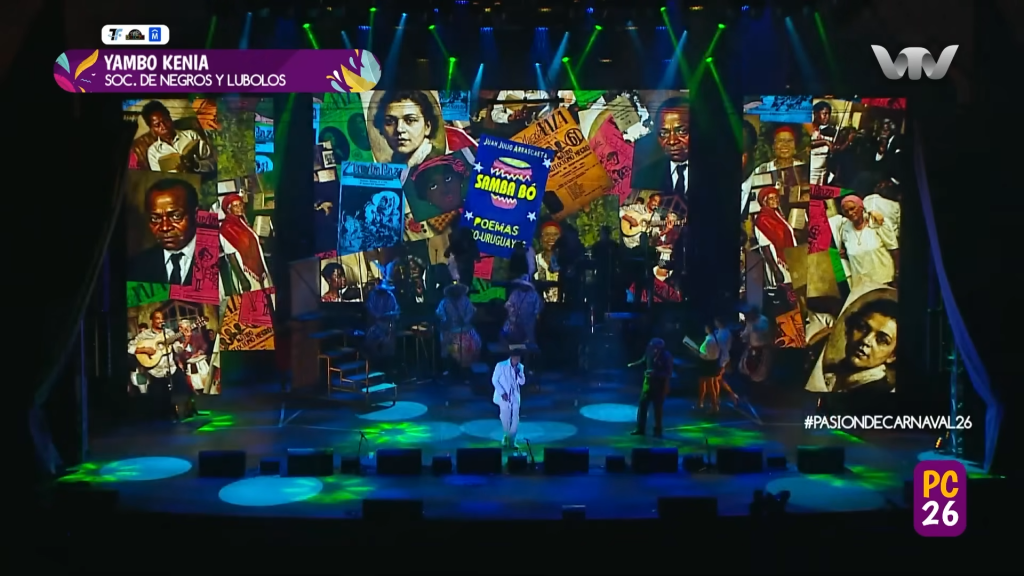

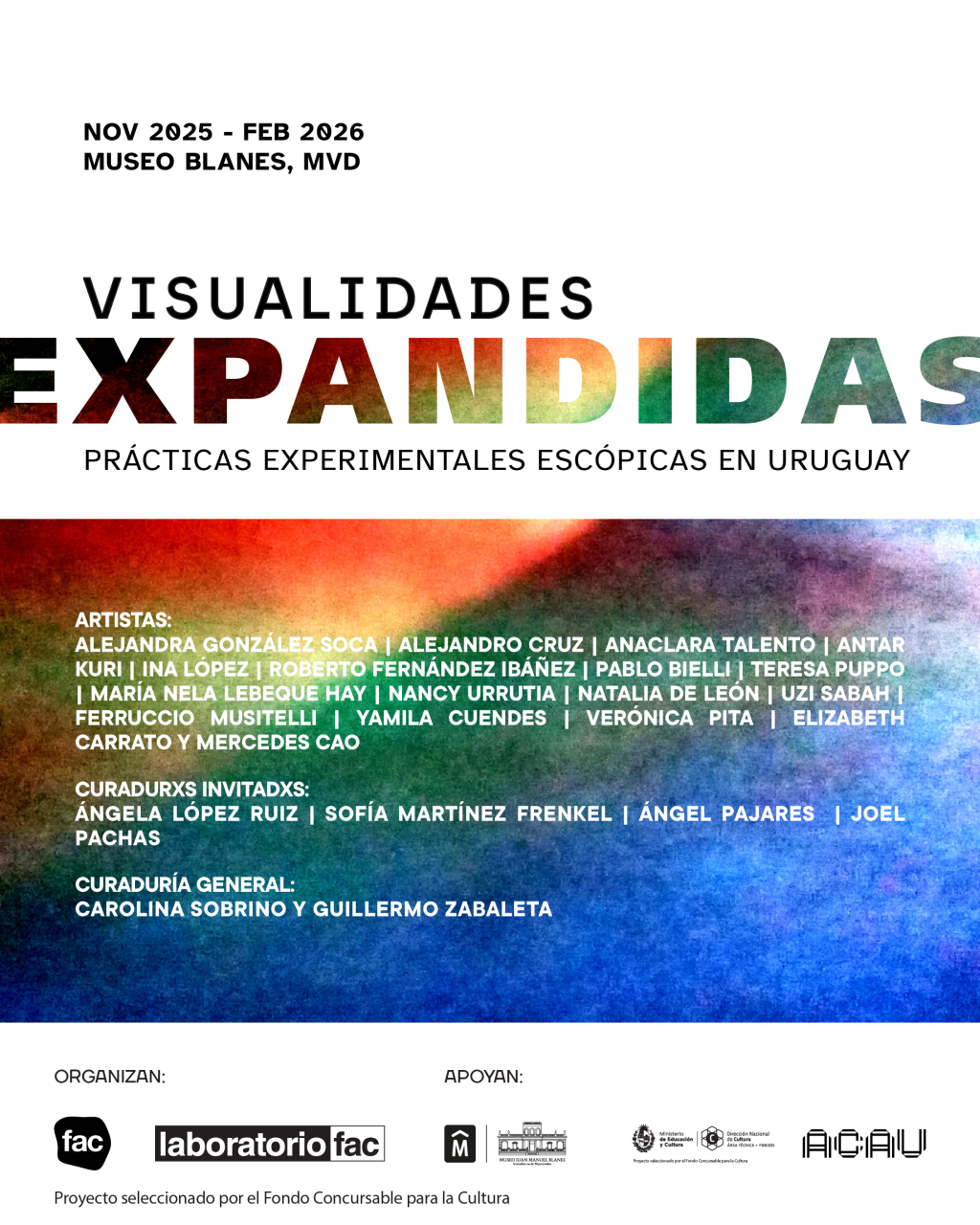
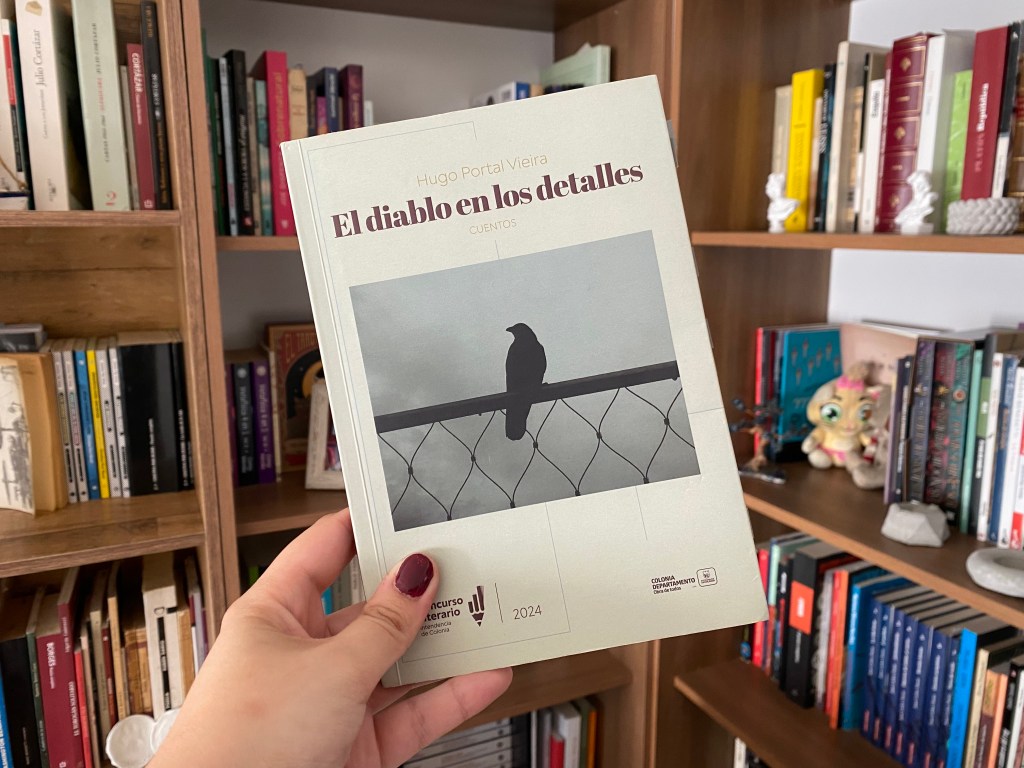

Deja un comentario