El 30 de enero Serrana cumpliría 51 años.
Mi amiga Mess.
El potencial es porque Serrana se murió hace cuatro meses. Así. Se murió. No hay más radicalidad que eso, no hay nada más incambiable.
Ya no voy a mirar sus ojos nunca más, ni escuchar su voz, ni mirar su cuerpo llegar hasta el bar donde estoy, hasta el cine cuando ya empezó la película, hasta el recital que vamos a ver. Ya no me va a comentar nunca más sobre lo nuevo de algún artista que queremos, sobre el libro que estaba leyendo, sobre lo cansada que estaba de ciertos autores. Ya no vamos a hacer pogo juntas cuando toquen los Fundamentalistas, ni The Cure ni los Babasónicos.
Serrana murió de cáncer luego de muchos años de enfermedad y de buscar, cambiar y volver a empezar con las formas de su cura. Esos años a veces justificaron adjetivos como guerrera incansable que la había luchado. ¿Existe alguna forma de evitar esa enfermedad? ¿Que te atrape y te encarcele y de alguna forma ya no puedas hacer otra cosa que pensar y hacer lo que puedas para curarte?
Serrana tuvo un cáncer de mama que se le fue. Luego le volvió al hígado y luego todo se fue volviendo muerte. Las quimioterapias, la medicación, la terapia, los pies dolidos, las manos resecas, el pelo, las profundas presiones sociales e internas de una mujer infinita, poderosa y vulnerable como era ella, para la mastectomía. ¿Qué hay de lucha en esto y qué hay de supervivencia? Podría sentir mucho enojo cuando enumero en mi mente algunos de sus tránsitos por todo un aparataje médico que también tuvo sus momentos buenos o, al menos, llenos de cortesía ante la inminencia de la muerte. Puedo enumerar cómo se le tornaron insostenibles ciertas relaciones y cómo seguía atrayendo seres que la querían y acompañaron con todo lo que puede ser ver a alguien ahogado, agotado, fenecido. Muerto en vida.
Pero eso no existe. No existe cosa más radical que la muerte.
No hay manera de contarlo.
Podría también haber acumulado elogios o palabras de aliento llena de victimizaciones o aseveraciones de valentía y honores de guerra. Como si fuera una lucha, como si fuera una decisión consentida de un duelo borgeano a cuchillo. Podría decir que a veces se le gana al cáncer, a la muerte. Como si la misma pérdida de vida fuera una decisión de dejar de luchar, de dejar de poner voluntad. Podés dejar los tratamientos, claro. Podés elegir no sufrir más los efectos de la medicalización extrema y los dolores que eso acarrea. Dejar de tener dietas restrictivas y hasta saberse inmortal. Podría disminuir la idea de los factores de riesgo y pensar que aun teniendo todos los factores de protección instalados como dispositivos de seguridad que no fallan, son atisbos de tibieza ante la muerte que irremediablemente nos va a pasar a todos. ¿Podría, realmente, saber qué hacer en esa alteridad?
Podría haberla llenado de comentarios elogiosos de sus años heroicos, contrarios a las victimizaciones que tanto odiaba. Podría haberle dicho que no se iba a morir. Dibujar con palabras las mentiras que sabíamos que rugían en cada mensaje y en cada pregunta por ella. Podría haberle dicho que había sido una guerrera furiosa como si existiera esa elección de pugna contra algo que no puede existir sin tomarte todo tu cuerpo, tu política, tu interés. Recuerdo cuando le decía que podía distraerse, escribir sobre el proceso, sobre todas las posibles denuncias que podía hacerle al sistema médico que en muchos momentos era su tortura y que en otros, fue la fuente de indignación que la hacía interesarse por pensar su enfermedad como pensaba todo. Que escribiera sobre lo que significaba ser mujer en todo eso. Sobre todas las apariencias por las que transitó en esos años, sobre no adherirse a cierto discurso rosado, seguir desde sus entrañas con su coquetería indie.
Su posición de alteridad total donde ella y solo ella podía saberse enferma. Parece que quienes rodeamos estos momentos también exigimos que le ponga voluntad, que la luche, que también pueda llegar a contemplar que nosotros somos quienes quedamos sin ellos.
Qué radical alteridad.

En un barrio donde trabajo hace un tiempo le diagnosticaron a un niño de ocho años un cáncer en la faringe. ¿En qué tipo de lucha puedo pensar cuando esto sucede? ¿Hay alguna justificación en las edades para que esto suceda? ¿Cuándo es más justo y más injusto? Lo empiezan a rodear médicos, psicólogos, asistentes. En el encierro para un tratamiento asertivo e intenso, el niño recibe la continua invitación al juego. Se enoja con esa dimensión lúdica de un lugar donde no quiere estar. No quiere payasos. ¿Cómo va a quererlos? Aún así entiendo. Aún así, en ningún caso sé qué palabras decir, cómo hablar. Así que escucho y escucho. Le exigen a su familia un hogar mejor: un baño con azulejos, un piso con baldosas, conexiones eléctricas en condiciones aún cuando la regularización de esa energía no ha llegado nunca a la casa. Se logra eso. El tratamiento funciona en el niño o el niño funciona en el tratamiento. ¿Qué dimensiones de guerra le podemos poner a esto? ¿Qué lugar en una lucha le podemos poner a un niño pobre de ocho años?
En el mismo barrio veo a Fernanda con una tristeza acumulada en sus ojos. En las salas de hospital se le exige todo: que vaya al psiquiatra, que vaya a la previsión social, que vaya a renovar el carné de aptitud física para la niña. Su cuerpo parece siempre estar en deuda con sus propios tiempos hacia las llegadas del estado que no hacen más que exigirle. Y así y todo, hace. Hace sola.
Nos muestra el baño de su casa.
Bloques en la franja de pared que termina en el techo para que no entre tanto frío. Ha colocado la puerta corrediza y al abrirla, la silla de ruedas con su hija puede entrar de forma cómoda. La ventana que da al patio también ha sido colocada y tampoco entra tanto frío desde ahí. Las chapas en el techo y los puntales que lo sostienen. Son como columnas en el medio de un living amplio.
Fernanda es como un puntal.
Sobre un sillón que recibe el sol mañanero, un cuadro de Jesucristo mira fijo a quien lo mira y sobre la ventana, un ojo turco cuelga para espantar las malas energías de una casa que se construye a diario y a veces recibe terremotos de dolor.
A Fernanda se le ha muerto un hijo. Y con él, el espanto de las vidas menos vidas de todas. Con él se ha muerto un muchacho de capitales corporales enseñados para andar por el mundo como un varón padre reciente que deberá traer dinero a su casa. ¿Qué otra cosa querría un pibe de 22 años? ¿Qué carne se puede conseguir con el submarino de pobreza? La carne de sus huesos. Me pregunto cuántas veces le cocinó Fernanda en el espasmo de sus mañanas de silencio y su vida de puntal sostenedor de chapas que nunca debieron existir para no tener que llorar, tanto tanto, la muerte de un hijo hoy.
Y eso y las deudas y la moral, y la política desigual de un mundo que sostiene que algunas vidas tienen valor y otras no. Y ella justificando que quizás su hijo no andaba en los mejores caminos pero ¿cómo podemos pensar en responsabilizarlo de la propia muerte?
Pongamos un precio a la carne que sí queremos y pongamos un precio cuando la carne pueda tenerlo. La muerte, el cajón, la despedida. Todo se cobra más a quienes menos tienen. Fernanda accede a un plan y queda llorando la muerte, debiendo como madre y debiendo como consumidora de un servicio al que nunca debería haber conocido. ¿Qué va a hacer Fernanda con tanta deuda? Ese mundo donde mueren los hombres ¿hay merecimiento?
Las desigualdades ante la muerte.
¿Cómo mido la esperanza de vida de una familia como la de Fernanda con un muchacho de 22 años acribillado para siempre? La presencia de ese hijo impuro en el mundo, la presencia de la salud, de la deuda impaga, del servicio fúnebre que desata otra deuda.
No quiero pronunciar más el verbo merecer. Lo detesto.
En una de mis últimas visitas, Serrana le había comprado un regalo a su hermano que tanto la cuidaba y se lo traerían esa tarde de sorpresa. También había pedido que una panadería que le encantaba le llevara un montón de cosas ricas para que merendáramos juntas. Cuando estaba llegando en el bus me dijo que estaba terminando de vestirse y de ordenar un poco el cuarto. El sol entraba por la ventana mientras su hermano veía su regalo y venía a abrazarla frente a mi.
¿Existe más generosidad posible que alguien que se encuentra en los momentos últimos de su vida, haga todo para que quienes lo rodean estemos bien con su presencia? Como si fuera su culpa estar y verse mal. Como si tuviera que pedir permiso en esa mentirosa guerra, para sentirse mal.
Cuando volvíamos de una de sus últimas consultas a un médico y la palabra paliativos empezaba a hacerse fuerte entre ella y nosotros y la medicina, Micaela, nuestra amiga que manejaba se encauzó en la rambla mientras Serrana comentaba sobre una casa donde había vivido y qué había pasado con tal novio en qué momento. Nos reímos.
Creo que esa fue la última vez que Serrana vio la ciudad.
Que la vio como viendo una infancia.
Se vio y se narró en su ciudad.
Ya he soñado con ella.
Ya estuve en la calle imaginando que llegaba con sus bolsas y su pelo increíble lleno de ondas, con el mate colgando, abriendo sus manos, abrazándome y rezongándome mientras lo hacía. Paso dos segundos pensando en eso como si también yo me fuera a morir mañana. Sin reencuentros estelares ni cielos ocultos. Pero no puedo. Hay algo en la muerte que nunca más se puede nombrar, ni transferir, ni discernir. Hay algo que no se puede ver en esa ciudad que no existe y que solo sucede.
A veces, entonces, como sintiéndome culpable de mis encuentros en soledad, en no saberla con nadie más, parece que la capturo de algún lugar y sueño con ella.
Quizás es una forma de no soltarla.
Quizás eso sea imposible porque hay algo radical.
Como lo radical que es saber, con una imponente certeza, que nunca más la voy a ver.



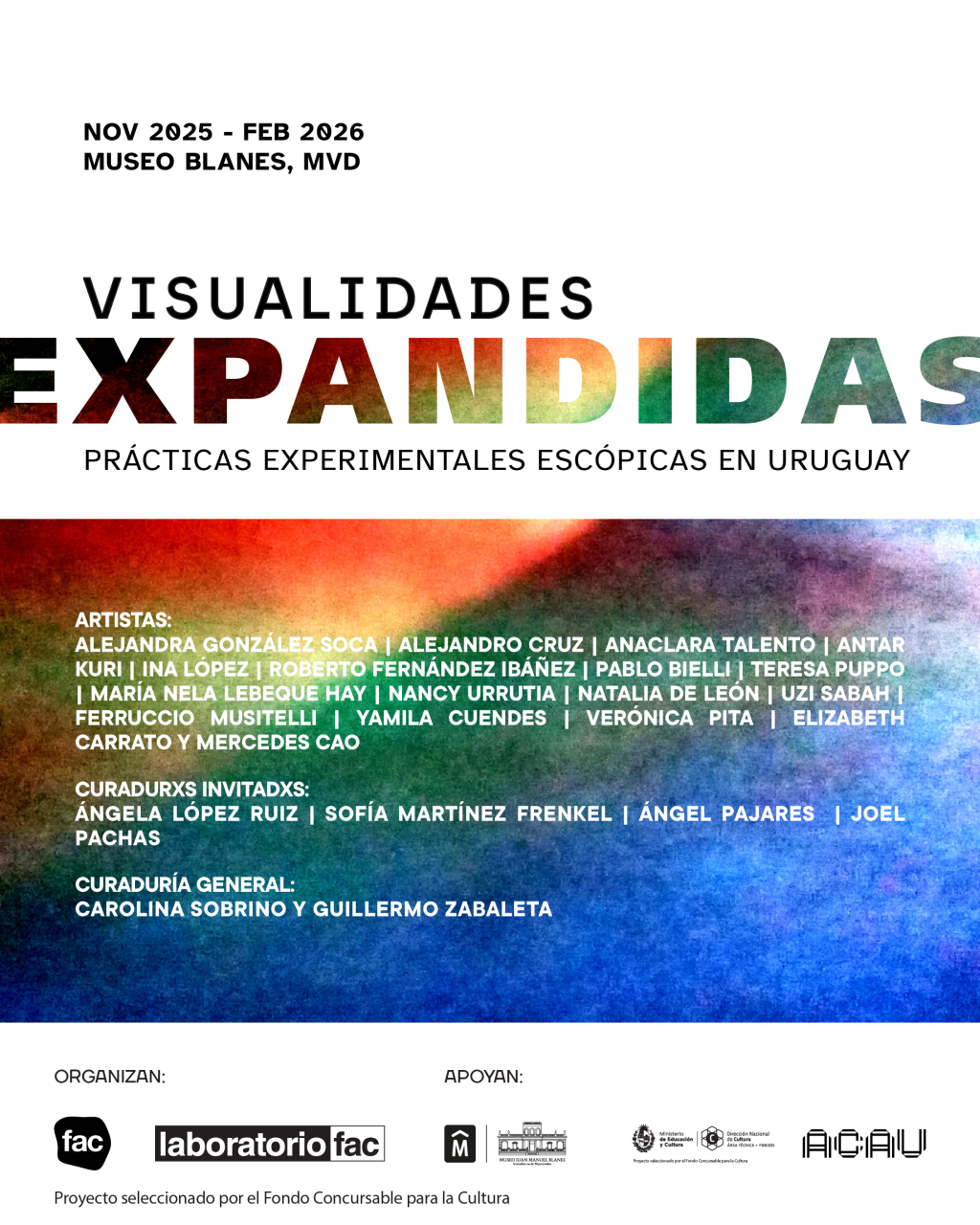
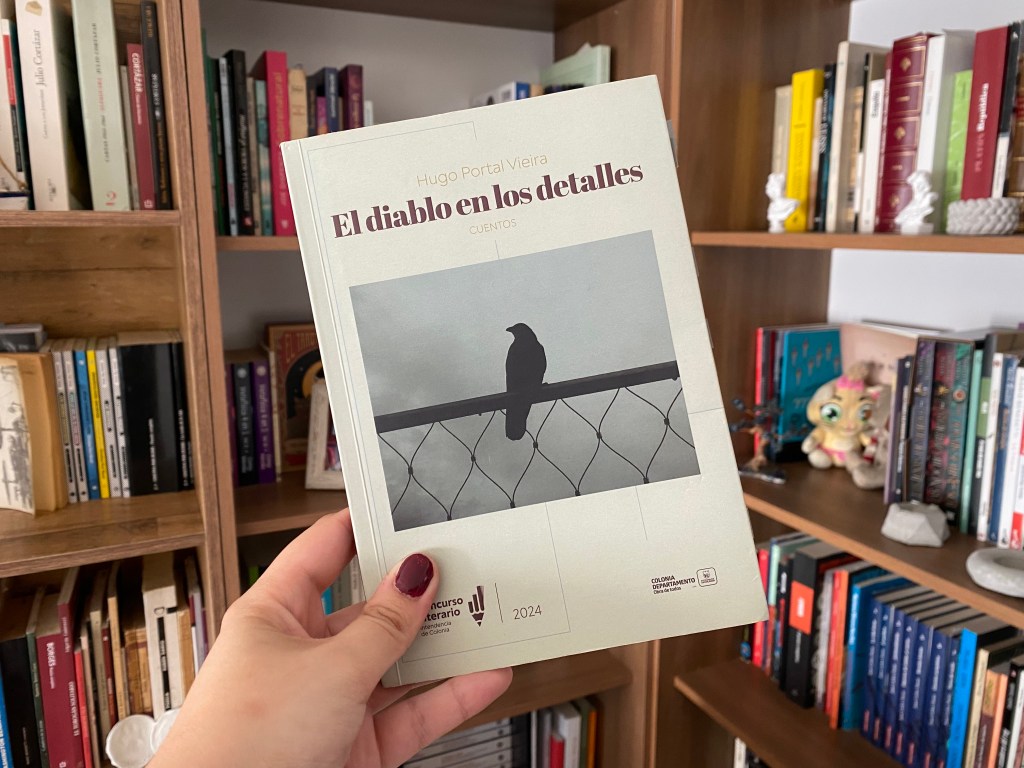



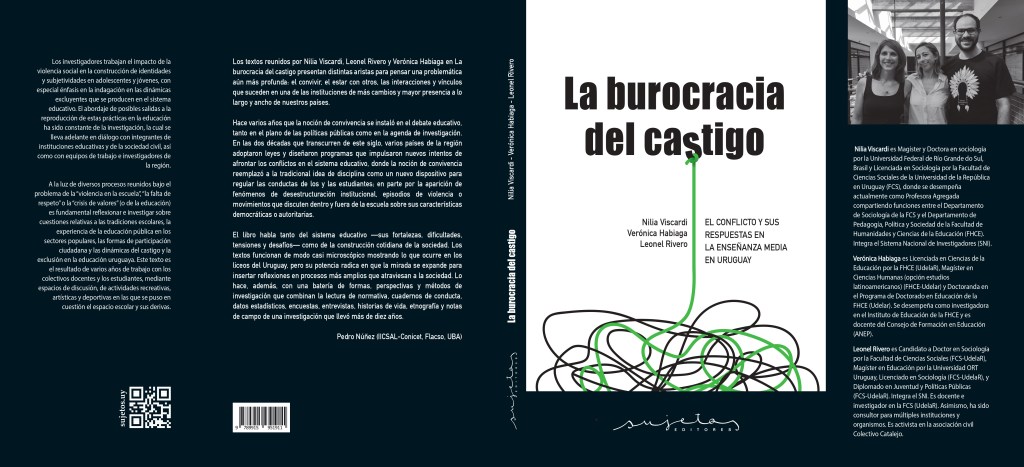
Deja un comentario