
Voy a comenzar celebrando esta instancia, en la que vemos plasmada lo que podemos denominar una acción de “políticas de la memoria”, entendiéndolas como las tareas llevadas adelante desde el Estado, la sociedad o en conjunto, para recuperar, poner en valor y hacer presentes las memorias de individuos y colectivos sobre lo sucedido en la vida pública.
Y lo que nos reúne hoy para trabajar, es una etapa dura y difícil de nuestra historia. Una etapa que lejos de haberse superado tiene sus efectos hasta nuestro presente y se mezcla con muchas formas de lo público hoy en día.
Las formas en que la violencia del proceso dictatorial se instalo entre nosotros, tiene su faceta mas terrible en el olvido y la indolencia con que este tema aún se trata en nuestro medio. Hijas de estos factores son la desvalorización del trabajo de tantas y tantos, por recuperar la paz que trae la justicia y principalmente en la continua sospecha sobre el compromiso político, llevado adelante sin búsqueda de redito ni revancha.
Pero quisiera detenerme en un aspecto que me toca de cerca, como es la construcción de la memoria de este periodo, desde las memorias de los afrouruguayos. Afectados por el racismo estructural que vertebra a nuestra sociedad hasta el día de hoy, el relato que se construyó desde la recuperación democrática, nos volvió a relegar (en un acto demasiado frecuente en nuestra historia), volvió a olvidar que allí estuvimos, que junto a otras y otros ciudadanos (nunca está demás recordar que somos ciudadanos) sufrimos los embates de la dictadura y que también participamos de los procesos de resistencia en pos de la recuperación democrática.
Y este olvido es doblemente injusto, porque como colectivo nos coloca en dos posiciones inadmisibles, la de los indiferentes o la de los cómplices.
Y no fuimos indiferentes en tanto muchos de los nuestros formaban parte de sindicatos, organizaciones sociales, grupos políticos o cualquier otra forma de organización, de las tantas que fueron arrasados por la furia dictatorial o de las que, como pudieron, se mantuvieron para resistir.
Menos aún fuimos cómplices, en tanto sufrimos los mismos destierros, la misma cárcel y tortura, sufrimos desplazamientos forzados en el territorio y a las ya precarias condiciones en las que vivíamos, se sumaron las generadas por los efectos nefastos del accionar de los dictadores y sus cómplices.
Este proceso de recuperación de la memoria, necesita detenerse a reflexionar sobre este aspecto; desplegarse e investigar sobre la memoria de los afrouruguayos, si acaso pretende que esta memoria se transforme en herramienta útil para todas y todos nosotros. Porque estuvimos allí y como muchos de nuestros compatriotas aún tenemos que hacer memoria para cerrar heridas, para recuperar la paz.
Si estamos dispuestos a llevar adelante esta tarea, debemos hacernos cargo de la fragilidad del material con el que trabajamos. De la necesidad de una escucha atenta, de suspender el reflejo que con que validamos el discurso en función de la posición social de quien lo enuncia.
Y de esto ya sabemos, si recordamos la construcción de la memoria del proceso dictatorial por parte de las mujeres, y las dificultades para encontrar una voz propia dentro de ese relato. Recordar el esfuerzo de las y los compañeros transexuales para dar voz a sus memorias dentro de este periodo y lograr a partir de dichas memorias una justa reparación. Federico Graña con respecto a esto señalo la necesidad de reparar a los “que por ser distintas también sufrieron una persecución”.
Y ser distinto en nuestra sociedad, que se sigue pensando como un continuo homogéneo blanco, parece implicar perder el derecho a la memoria.
Para terminar, voy a cometer una injusticia. Voy a nombrar solo a dos personas, dos afrouruguayos que sufrieron en sus vidas los terribles efectos de la dictadura. Dos afrouruguayos muy cercanos en mi vida y memoria.
María Angélica Silva Mariño, mi querida tía Lita, quien por años solo fue un nombre que mi familia casi susurraba. La dictadura la empujo al exilio en México. Lo efectos aún duelen.
José Gervasio Pereyra, el tío José, sindicalista y militante, alguien de quien aprendí mi amor por los libros y por quien también tuve que aprender una palabra, que siendo un niño no debería de haber conocido tan pronto: Proscripto. Su recuerdo sigue entre nosotros.
Hago votos entonces por más y más acciones que nos ayuden a no olvidar.
Julio Pereyra
Docente del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes
Universidad de la República
Texto presentado en la Editatón Wiki DDHH Uruguay 2018, realizada en la Institución Nacional de Derechos Humanos el sábado 28 de julio de 2018.


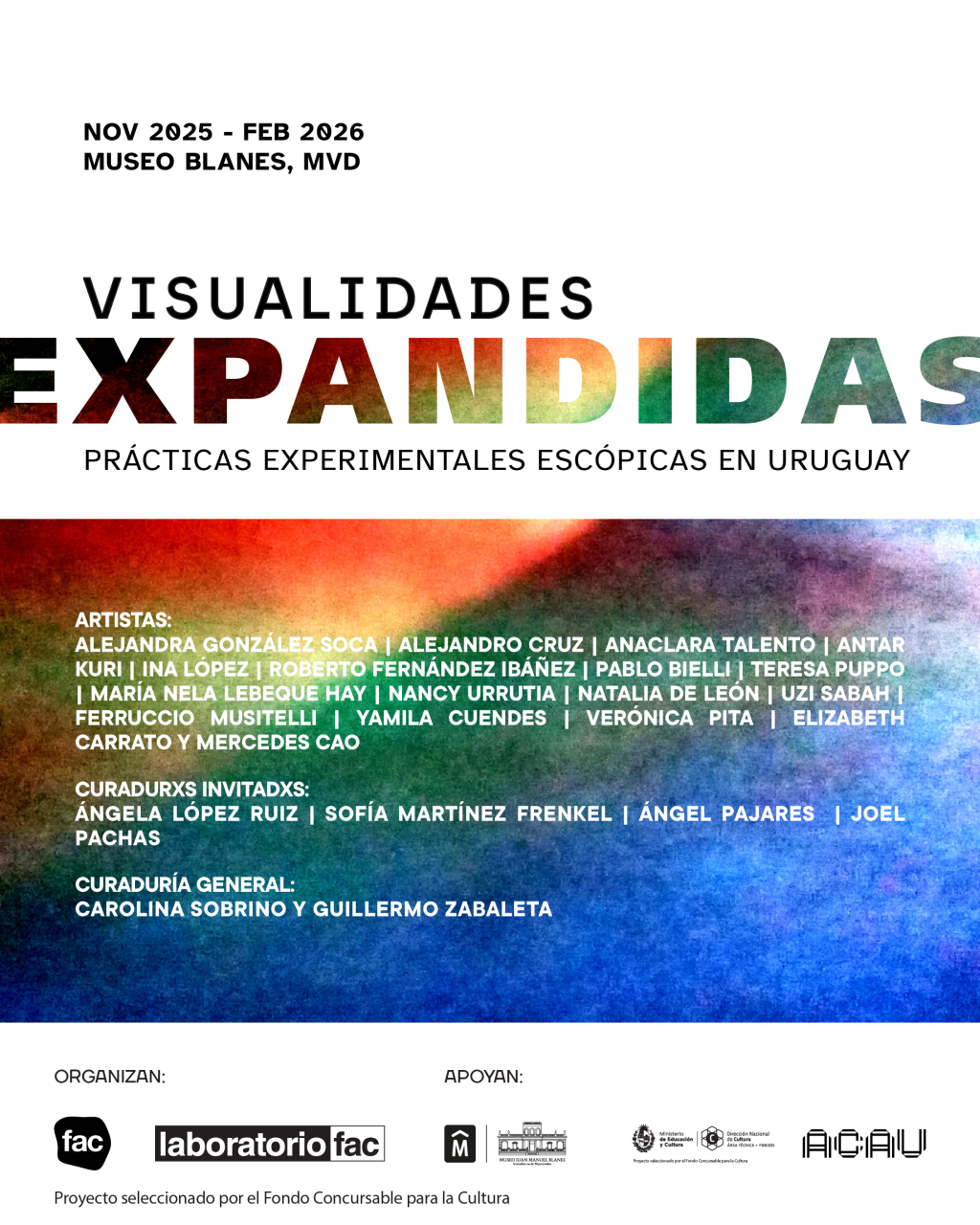
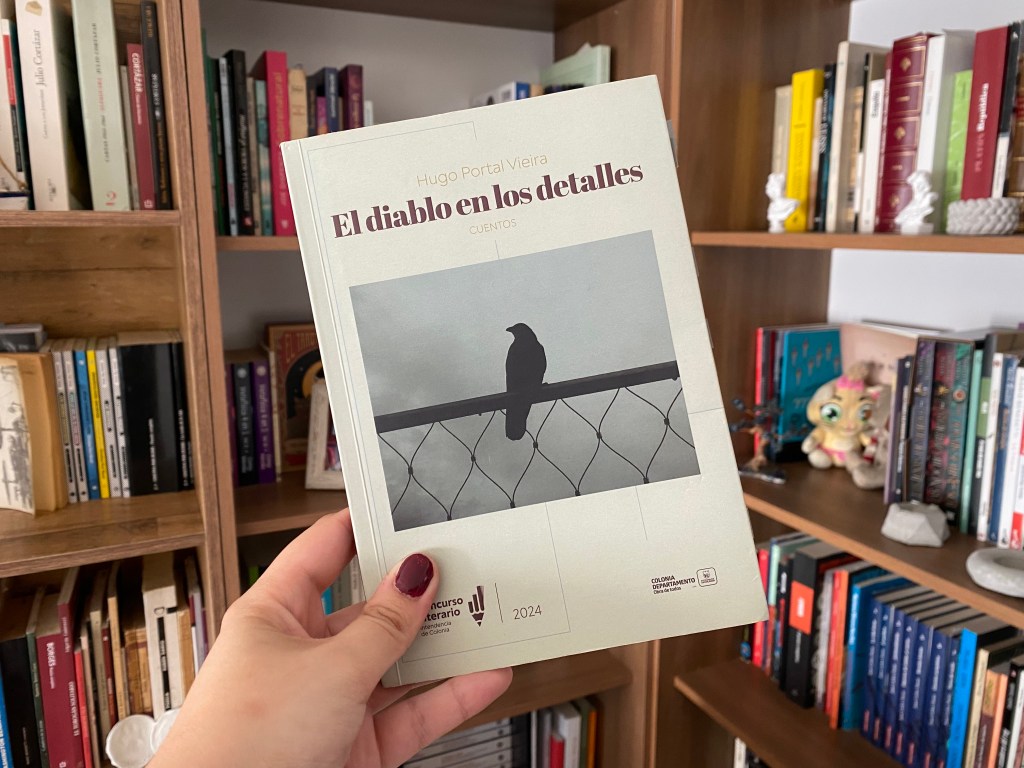


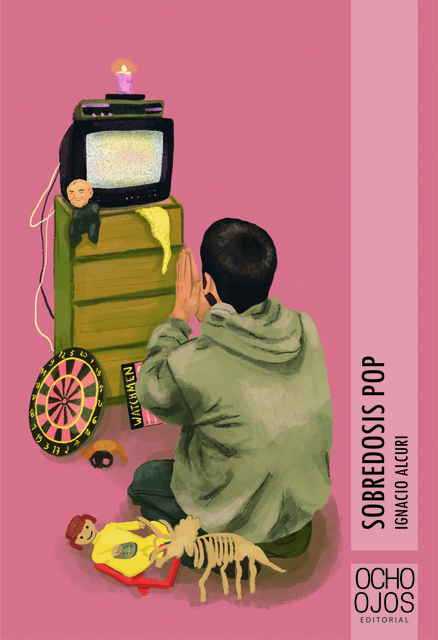
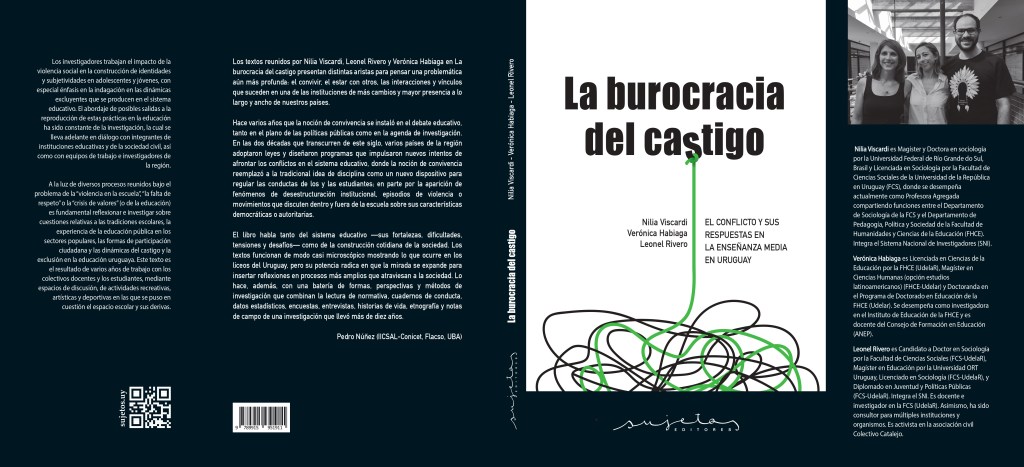
Replica a alejandro gortazar Cancelar la respuesta