Acerca de la muestra de Fernando Foglino en el Museo Histórico Cabildo
El robo
Una noche fresca de octubre, el guacho, luego de andar sin rumbo por la plaza de Florida con los pibes, toma la decisión. Pasa primero por la barraca en Atanasio Sierra: rompe la puerta de atrás, la que está pegada al depósito de Coca-Cola, alcanza la góndola de las herramientas eléctricas –marca Total, todas azules– y agarra la amoladora a batería, la que siempre le llamó la atención. Sopesa el equilibrio entre la cabeza del engranaje y la batería. Le gusta. Adjunta unos discos de corte de 4,5″, sale y dobla por Manuel Oribe. A cinco cuadras está la plazoleta Italia, donde lo espera la loba.
Se llama Loba capitolina o Luperca. De la escultura original existen alrededor de cien réplicas registradas en el mundo, dos de ellas en Uruguay –la de Florida, a escala 50 %, la otra en Tres Cruces, Montevideo, a tamaño real–, además de una interpretación torpe en Punta del Este, en avenida Italia, hecha en cemento. A través de una imagen incómoda de filiación interespecie, más allá de representar el mito fundacional de Roma, se cuajan temas que superan lo vernáculo y que apuntan a lo universal: el oscilar entre altruismo y agresión, la puja entre civilización y barbarie, la domesticación mutua entre humanos y animales.
En la plazoleta, la loba está parada arriba de un pedestal, delante de una pared amarilla que termina en arco de medio punto. El guacho apoya la mochila con la herramienta contra el zócalo. Con las manos a la altura de sus hombros tantea el bronce, sus dedos buscan las partes más delgadas donde cortar. Se da cuenta de que una pata está floja. Falta luz. Al tironear el jueguito se amplifica. Insiste y, de un tirón fuerte, arranca el animal. Los dos niños, Rómulo y Remo, en cambio, no se mueven. Sus cuerpitos compactos ofrecen más superficie de contacto con la base. Tendría que usar la amoladora, pero le teme al ruido. Total, con la loba basta.
Ataque y amparo
Los orígenes de la escultura son misteriosos. Durante mucho tiempo se creía que la loba era etrusca, en acuerdo con el mito que representa; hoy se la piensa bastante más joven, del Medioevo temprano. Se sabe que los huérfanos fueron agregados más tarde, en el Renacimiento, por el escultor Antonio del Pollaiuolo. ¿Será que la ferocidad de la madre loba, tallada en una actitud defensiva, no correspondía a la nueva era del humanismo? ¿Molestaba lo visceral que la anclaba a un pasado oscuro? Sin duda, con el añadido se atenuó la violencia contenida en la obra; a su vez, al quitarle ambigüedad se le agregó un matiz didáctico que no es ajeno a su ulterior proliferación mundial (a menudo, a manos del gobierno italiano, fuera cual fuera su orientación política).
La loba pesa cerca de 30 kg. El guacho maneja su cuerpo con dificultad. Parece una oveja muerta, rígida y fría. Logra colocarla en la parte trasera del asiento de su moto, con las patas a ambos lados. Le molesta que los pezones se hundan en la cuerina, pero a su vez la mantienen firme durante el traslado. Cuando llega a casa la guarda en el galpón, junto con la amoladora y los discos.
Roma fue saqueada muchas veces. El segundo saqueo, en 455, no fue el más violento, pero le dio fama a los invasores. Como les sucedió a otras tribus germánicas cuyo accionar precipitó el fin del imperio romano, los vándalos estaban motivados menos por la furia destructiva que por el deseo de disfrutar –mediante el uso de las armas– de las comodidades de la civilización. En 1794, en otra época de turbulencias, el término vandalismo fue acuñado por el abate Grégoire, un cura revolucionario que, frente a los excesos demoledores de la Revolución francesa en la cual participaba, llamó a proteger los bienes nacionales. Por eso es considerado el padre espiritual del patrimonio cultural.
La disección
Al despertarse el guacho inspecciona el botín a la luz del día. La loba le parece demasiado grande para ser trasladada con discreción. Apronta la amoladora y empieza a trozar: cortes prolijos, ningún mamarracho, el guacho tiene idoneidad. En menos de dos horas reduce la loba a pedazos, que entran cómodos en una bolsa deportiva. Lo curioso es que los cortes limpios no obedecen ni a la facilidad ni a un principio de equilibrio de peso o volumen. Tampoco a la anatomía lupina, pero eso sería demasiado pedir. Por el contrario, parece que el guacho se complica bastante el trabajo serruchando los senos, donde el bronce se hace más espeso.

En el ámbito del arte contemporáneo, interpretar es considerado un ejercicio en vano, casi de mal gusto. En cambio, el delito se debe descifrar, ya que es parte del proceso judicial. Aquí hay preparación, diligencia, método y un resultado singular, un crimen con firma. Si los 18 fragmentos de la loba expresan habilidad al cortar, también insinúan un estado mental del autor. ¿Es exagerado prestarle una motivación cruel o misógina, consciente o no? ¿Se puede omitir el parentesco con la obra de un criminal perturbado? Porque descuartizar un cuerpo femenino con tanto esmero es un gesto de artistas necrófilos, de asesinos seriales o de médicos forenses chiflados. No de pibes que andan en la plaza al pedo. Si acaso rumian tales ideas hay que pararlos en seco.

Al guacho lo agarran antes de que pudiese vender el bronce. La policía presenta el material incautado y el joven es condenado a 13 meses de prisión. Fernando Foglino, siempre atento a lo que les sucede a las esculturas en la vía pública, empieza la gestión para incorporar los fragmentos en una exposición de arte. Cuando se inaugura la muestra, en setiembre del 2024, el guacho cumple su pena. ¿Habrá aprendido a soldar durante ese tiempo de reclusión? Porque pulso tendría.
Gritos sordos
En la exposición, de un lado, los trozos de la loba descansan sobre un conjunto de pedestales de acrílico. La boca ya no inspira miedo, está mansa, exhalando su último aliento. Los ojos lúcidos contemplan la obra del guacho en su propio cuerpo. “Siempre lo supe”, parece decir, “los cuidás y luego se olvidan”. En la otra extremidad de la sala se halla el remanente, o sea, la base y los huérfanos. Estos miran al cielo con desesperación. Acostumbrados a recibir el chorro de leche infinita, quedaron perplejos. Donde antes había ocho tetas nutritivas y el calor del vientre maternal, ahora yace el vacío interestelar, frío y desolado.
¿Quién entonces berrea aquí, con la boca abierta y los ojos fuera de órbita? ¿Será la condescendencia de la gente educada, indignada frente a un acto que parece un salvajismo sin sentido? ¿Será la queja de un pueblo pasmado cuyos hijos malcriados rompen todo, por inconscientes, por ignorantes, por desgraciados? ¿O es el grito ahogado de huérfanos abandonados, arrojados a un mundo que no les ofrece ni lugar, ni perspectiva, ni dignidad?
Entre estos lamentos, quizás es el último el más acertado y, a su vez, el más trastornado. Aquí, con saña singular, la bronca se volvió crueldad: los hijos arremetieron contra la madre postiza, la loba generosa, proveedora desinteresada de cuidados. En una horrible maniobra –sin embargo, más autolesión que delito de propiedad–, arrancaron sus patas, descuartizaron sus miembros y ofrecieron su cuerpo a un reductor infame, al peso. Es más, le reprocharon a la madre el crimen, a modo de profecía autocumplida: “¿Ves cómo nos dejaste solos? ¡Reventá, maldita, nos destetaste demasiado temprano!”

La muestra, por supuesto, no da respuestas. Hay una exposición clínica, una puesta en escena forense y un comentario críptico que baña la sala de una luz escalofriante. Hay una invitación a tomarle la temperatura al malestar social, a encontrarse con los fragmentos de la civilización –romana y contemporánea– y, también, a saciar el morbo.



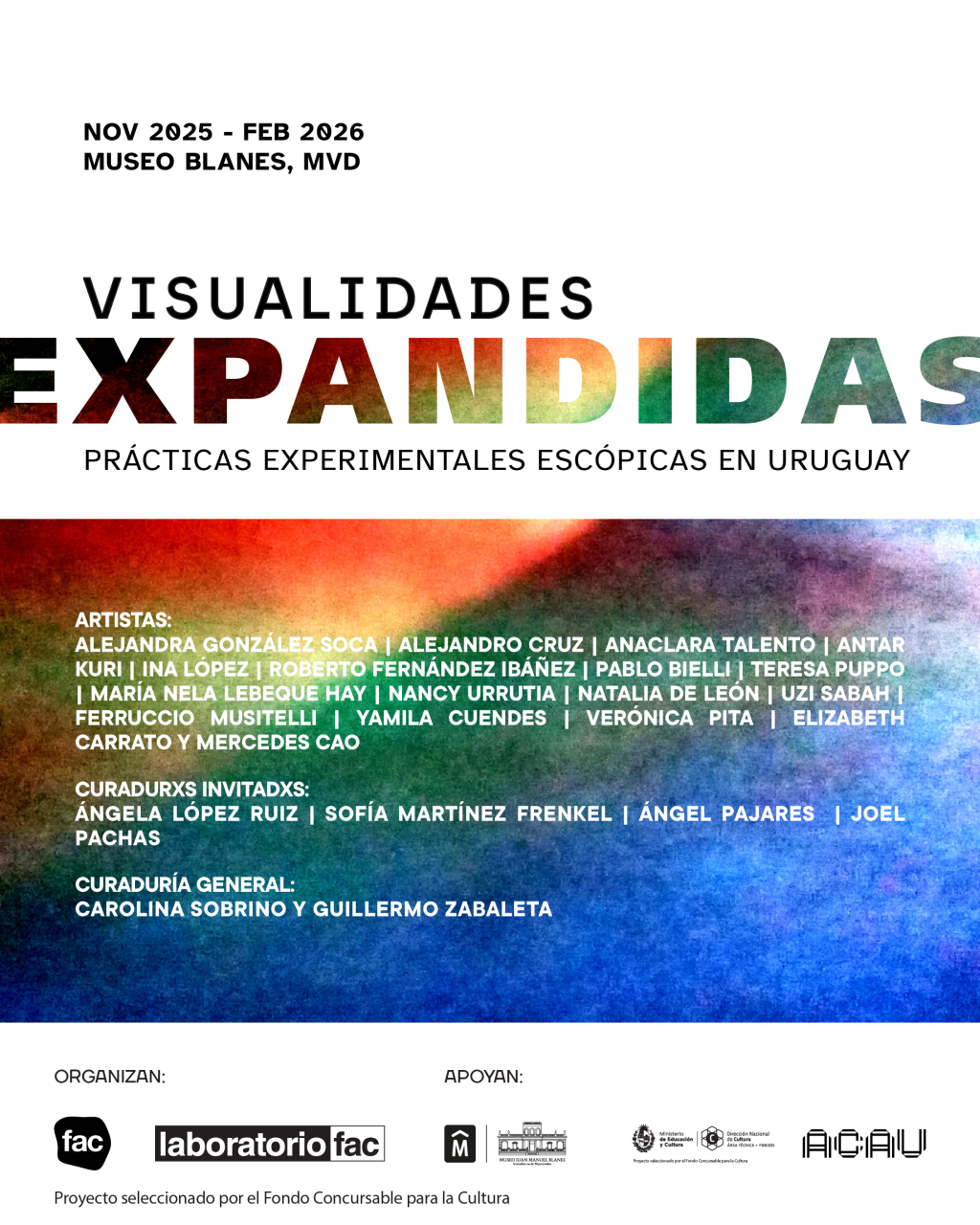
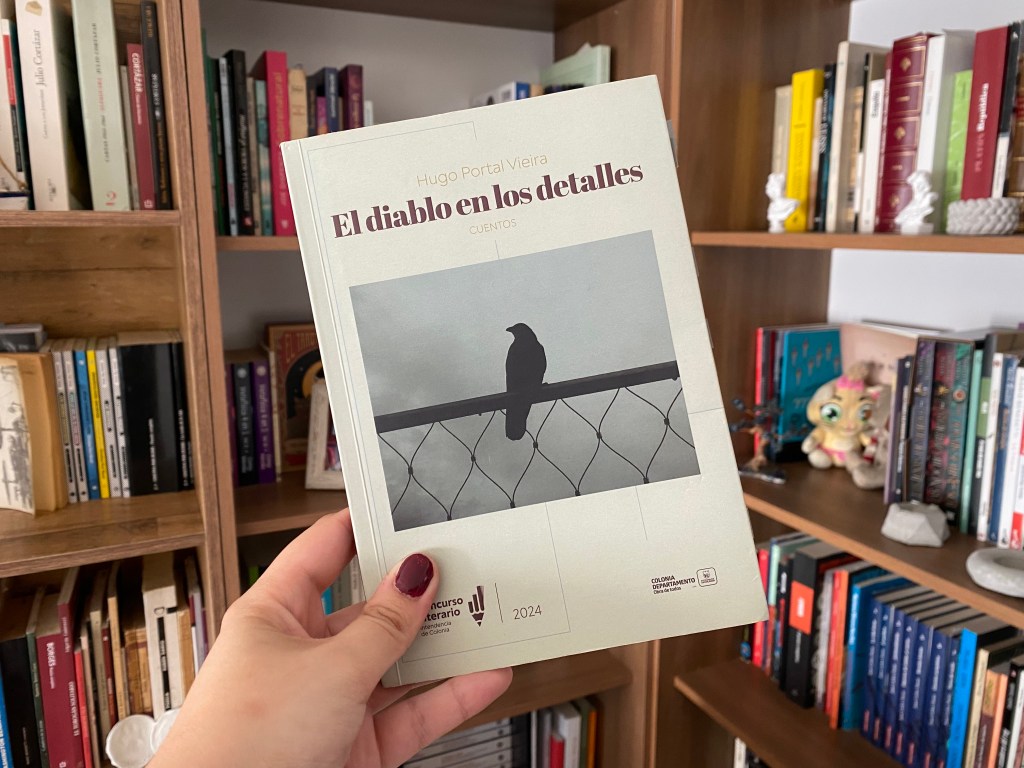



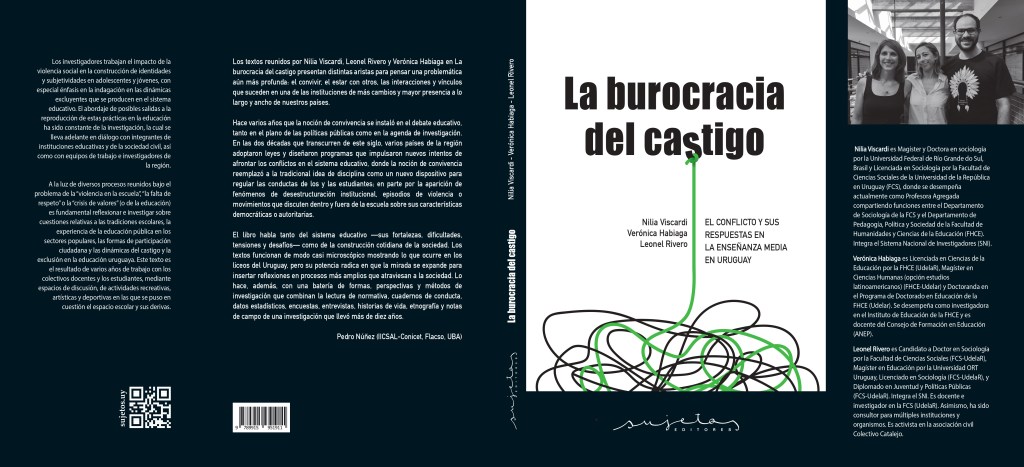
Deja un comentario