Como el díptico de novelas de Annie Ernaux Diario del afuera/La vida exterior (Milena Paris 2014), la reciente publicación de Sounbulah, de Andrea Risso, permite la elaboración de preguntas sobre las formas de habitar el mundo y dar cuenta de ello: ¿es posible hacerse una casa dentro de una lengua que no entendemos? ¿cómo orientar el destino en la concatenación de experiencias reveladoras que surgen dentro del viaje? ¿existe realmente el retorno?
La escritura acompaña a la vida como una forma particular de elaboración donde se entremezclan las ideas del resto. Es la escritura de una autora anónima, menos preocupada por el libro que por la experiencia, lo cual permite la construcción de un lugar donde los transeúntes salen a escena.
En este contexto cualquier palabra se torna decisiva al igual que ninguna acción carece de significado. ¿Será posible que el viaje guarde un sentido oculto, a expensas de aquel que nos trazamos? La narradora de Sounbulah relata encuentros, pensamientos, pliegues dentro de sí, no sin dejar espacio para una elaboración diferente por parte del lector donde no entendemos realmente cuál es el sentido del viaje. ¿Estos apuntes se han escrito para ocultar otros apuntes escritos en la memoria? ¿Qué hay del libro escrito en los recuerdos, ese libro que quizás no leeremos nunca?
Sounbulah pasa en silencio sobre varias de estas preguntas como si parte de lo narrado estuviera en lugar de otra cosa. Algo está claro: el libro es una selección de textos sobre la experiencia en tránsito y sobre el tránsito en plena experimentación; sobre los personajes anónimos que erigen su morada en los márgenes, en la calle, en las plazas de los mundos públicos, exteriores a la vivencia, cuya escritura sucede en el interior de la vida.

Colección del taller Nuestro Mundo, 28 páginas.
Montevideo, 2024
Sounbulah (Fragmentos)
8 de Diciembre de 2010, Dubái
Fue imposible dormir sin saber para qué lado está el mar. Fue imposible sabiendo que mientras tanto había sol en Uruguay. Un par de vueltas en la cama, dormir algunas horas y otras vueltas más. Y ahí me levanté, pensando que seguramente ya eran las 10, pero no, eran las 4 de la madrugada. Me puse a limpiar alguna cosa, traté de recuperar el balcón que estaba cubierto de hollín. Bastante pude sacar así que desayuné ahí escuchando los Rolling Stones. Me di un baño y salí a reconocer el barrio. Nombre: Al Karama. Cuadro de fútbol: Al Wasl. Shopping: Lamcy Plaza. Cambié dólares a dirhams y encontré un ciber. Pasé por un supermercado: me llevó mucho tiempo decidir entre tantas variedades de un mismo producto. Llamé a una compañera colombiana y nos encontramos en otro shopping, Festival Centre. También estaba una estadounidense. Recorrimos una gran tienda de muebles para el hogar. Almorzamos (intentamos) kebab de “chicken fajita” pero era demasiado picante. Salimos a un bar sobre un pequeño puerto, con vista al edificio más alto del mundo. Fumamos Shisha y tomamos un jugo de lima y menta. El sabor, la música árabe, la temperatura ideal, la vista impactante, y los aromas a inciensos. Cada tanto se escabullía una sombra negra femenina en el paisaje. Volví en taxi a mi nuevo hogar y cené los fideos de las películas, esos que vienen en un vaso gigante y solo hay que agregarles agua hirviendo. Mis compañeras no están. A la vietnamita aún no la conozco. Me trajeron a vivir a un edificio llamado “Sounbulah”. Ayer cuando llegué la brasilera me recibió bien. Después me quedé hasta tarde instalándome, guardando en el placard mi ropa planchada por mi madre, con olor a sol.
Sin fecha
En Peshawar, Pakistán, una mujer espera a que su marido vuelva junto a ella y a su recién nacida. Él vive solo en Dubái. Ella acaba de parir y él todavía no conoce a su hija. Lo hizo sola, o, como me explica él, con la ayuda de la familia, que la ha cuidado. Ella es maestra y él ingeniero. Pero en Dubái es solo un taxista. Trabaja doce horas por día y no descansa ningún día a la semana. Comparte habitación con tres hombres más, pero solo hay dos camas. Toman turnos porque siempre, los siete días de la semana, por doce horas, mientras un par duerme el otro par conduce por la ciudad más moderna del mundo.
Esta es una realidad que incluye a muchos. También vienen de Bangladesh, de la India, de Nepal, de Sri Lanka, y en menor porcentaje de Egipto. En sus horas libres usan túnicas largas por la rodilla y gorritos de crochet blancos. Usan chancletas y se los ve por las zonas menos lujosas, siempre en grupo, observando con aire infantil cualquier cosa nueva que pasa a su alrededor. Van a la playa con una toalla en una bolsa de nylon y se meten al agua en calzoncillos. Solo preguntarles de dónde vienen conduce a una gran conversación que generalmente tiene el denominador común de esfuerzo ilimitado, pero también de una alegría inocente, incesante. Algunos juegan al cricket. Supongo que hay que tener mucha fuerza de voluntad para invertir unas horas de descanso en deporte. Hay escaso lugar para el ocio en la vida del taxista de Dubái.
También en la de los conductores de los pequeños ómnibus que me llevan a mi trabajo. Algunos parecen rudos porque no hablan inglés.
Algunos se sonríen tímidamente solo cuando les decís “hola”. Algunos se sienten en confianza para mostrar las fotos de su familia en sus viejos celulares. Y ninguno sabe dónde queda Uruguay.
Agosto de 2011
Un villero en Atenas
Estaba sentada en los escalones de la estación Monastiraki, un barrio viejo y sucio, comiendo un racimo de uvas. Hacía calor y la ciudad me agobiaba con sus ruidos de motor. Un morocho de la India con musculosa naranja me preguntó la hora. Siguieron varias preguntas que esquivé con desconfianza. Finalmente me fui, pero al morocho lo volví a ver caminando pocos metros detrás de mí unas cuadras después.
Abrí los ojos y vi el negocio de los turistas. Caminé mirando más a mi alrededor. Recorrí la ruda y caótica Atenas gozando de mi anonimato. No me dejaba abordar, hasta que escuché algo que llamó mi atención, un comentario en español, al que le contesté algo como que le entendía lo que me decía y al final terminamos charlando.
César había llegado desde Villa 31 a vender pulseritas frente al Partenón. Sentada en un murito cerca del puesto vi que algunos seres merodeantes lo saludaban, incluido el morocho de musculosa naranja.
Pude extraer de la enrollada conversación que estaba casado con una venezolana y que tenían un hijo. Había una radio de auto para escuchar cumbia villera en el puesto. Me contó de la vida en la villa, que manejaba un taxi, y me explicó que algunos chorros usaban una cámara colgada al cuello como camuflaje. Y me habló de Alba.
Ella trabajaba en una rotisería andrajosa de un callejón cercano. Servía souvlakis de pollo, carne y cerdo, y cocinaba detrás de un vidrio. Él pasaba por ahí sólo para verla trabajar, y esperaba el momento de ir a buscarla de noche. Mientras le escribía a la venezolana mensajes de texto desde su viejo celular, contaba monedas para invitarme una gaseosa. Quedamos en que al otro día al atardecer pasaría de nuevo a visitar el puesto.
Cuando llegué al día siguiente estaba furioso. Su amigo, que era marroquí, lo contenía y lo persuadía para que se tranquilizara. Ellos hablaban griego y yo hablaba inglés con el artesano del puesto de al lado que me mostraba anillos góticos hechos a mano y me contaba que cuando era chico jugaba con serpientes. La noche anterior había encontrado una cuchara con la que hizo una pulsera que me regaló en ese momento.
El marroquí y el argentino seguían discutiendo. César estaba descontrolado, le hervía la cara: había pasado por la rotisería a ver a Alba como todos los días, pero esta vez uno de los cocineros la había tomado por la cintura mirándolo a los ojos, “porque sabía que ella no podía hacer nada”. Ante la provocación, entró al local, se metió a la cocina, tomó al pibe por la camisa y lo golpeó contra la pileta. Y le dijo que si la tocaba de nuevo lo mataba. Decía que lo iba a esperar cuando cerrara la rotisería a la medianoche y lo iba a atacar. Yo también traté de tranquilizarlo, pero fue inútil. César se escapó de las manos de su amigo marroquí y corrió los doscientos metros que separaban el puesto de la rotisería. Regresó con la mano lastimada, había vuelto a entrar y a golpear al cocinero.
Yo me fui, no sé qué habrá pasado esa medianoche, si César “se habrá hecho respetar” mientras yo dormía en una cucheta de hostel.
Marzo de 2013
La Mona Lisa de tiza
Ese día quería creer que tenía más de 24 horas para perderme por ahí. Quería ver toda Italia en tren y sentir que me entregaba al viaje de verdad. Era uno de esos días complicados, de cuestionarme. Estaba en Roma por cuarta vez y no me iba a conformar con ver turistas sacándole fotos a edificios.
Me cambié, apronté un bolsito con abrigo, y dejé el hotel sin saber bien cómo iba a llegar a Florencia. Del hotel caminé al aeropuerto y del aeropuerto tomé un tren a Roma Termini. De Roma Termini salió el tren a mi destino. El viaje a Florencia duraba una hora y media y yo aproveché para adelantar un trabajo mientras tomaba un espresso. Los italianos tienen eso, que te sirven un espresso de máquina en un tren, la azafata lo prepara en su carrito. Veía praderas por la ventana, terrenos ondulados, unos viejitos de lentes y chaqueta a cuadros no encontraban su asiento mientras hablaban alto en italiano. No tenía idea a dónde iba a llegar, dónde estaba la terminal o qué cosas había para ver. Poco sabía sobre el David o el Ponte Vecchio, y, a decir verdad, no me interesaba ver la ciudad a través de las indicaciones para turistas.
En Firenze hacía frío, pero con sol, y había mucha gente. Ya eran las cinco de la tarde y los museos estaban cerrando. Entré en la oficina turística para que me dieran un mapa. La mujer me hizo preguntas como de dónde venía y cuánto tiempo me quedaba. La respuesta a la segunda pregunta no la pudo comprender, porque solo me quedaba un rato, aunque era la primera vez que estaba ahí y venía desde Dubái.
La gente abarrotaba las veredas, era un día de fin de semana y no me gustaba toda esa combinación. Paré a comer algo y detecté a mi alrededor algunos argentinos que hablaban en español descaradamente a los comerciantes, pero de alguna manera se hacían entender, tal y como hacen inventando el idioma portugués. Me divertía lo absurdo, por ejemplo, un padre y un hijo, cada uno con su celular pegado a la cara, parados en la misma posición frente a un mural hermoso, pero sin mirarlo, con los ojos fijos en la pantalla del celular. Había también un músico un poco malhumorado que tocaba el acordeón, un turista ruso que pintaba acuarelas en la plaza, y muchos inmigrantes africanos vendiendo carteras falsas.
Así encontré a Ángelo, que rondaba los sesenta años. Con su pantalón de jean roto y manchado de pinturas de colores, estaba sentado en el cordón de la vereda viendo a la gente pasar. Él los retaba a pensar. Nadie que se detuviera a mirar su pintura pasaba desapercibido. Él los miraba y los desafiaba, les preguntaba cosas o les hablaba de Berlusconi.
Observé con atención su obra de arte sin terminar plasmada sobre el pavimento. La bordeé caminando alrededor de su contorno y me acerqué al cordón de la vereda. Lo saludé y me senté. Tiene ojos azules, barba y el pelo largo, y por suerte habla español.
Salió de Florencia solamente una vez, cuando vivió algunos años en una isla en España, pescando, y tuvo una hija, que es un poco más grande que yo.
La ciudad le aburría, más allá de que fuera la cuna del arte global. Conocía todos los secretos de los edificios, también del que estaba delante de nosotros, que alberga una tienda de ropa cara en la planta baja. Me explicó que las piedras que lo envuelven están grabadas y que el grafito es una técnica de tallar en una piedra y que de ahí proviene el moderno grafiti. No sé cómo también discutimos el origen de la palabra salario, el significado de omertà, la importancia de las estrellas para la navegación y la diferencia entre un maestro y un profesor. Me dijo que él aspira a ser un maestro, y, sin duda, mirándolo pintar, creo que lo es.
La Mona Lisa de tiza pintada en el asfalto nos miraba con sus ojos indescifrables. Seguimos conversando frente a su presencia. Ángelo me dejó cuidando la obra mientras fue hasta el almacén. La gente me miraba al pasar, miraba la pintura, me volvía a mirar y asentía con la cabeza. Me decían “¡Bravísima!” y algunos lanzaban una moneda. Pensaban que la había pintado yo. Qué difícil pintar ese brillo blanco en sus pupilas, y quizás mañana llueva y el agua borre toda la labor.
Ángelo regresó con una botella de vino y un paquete de queso cortado en cubitos. Es el líder de una asociación de pintores de Florencia. Se sentó de nuevo a mi lado en el cordón de la vereda y sacó vasos de plástico de la mochila. Uno de sus logros es que ahora los artistas cuentan con espacio en las calles para pintar. Sacó un sacacorchos, galletitas saladas y me sirvió vino tinto.
También trabaja de restaurador de frescos y me mostr un álbum de fotos que lleva consigo con algunos de sus trabajos, y así pude ver por dentro todas esas casas que había visto al pasar. El vino estaba bueno. Hablamos de Hermes Trimegisto y criticamos la realidad social. Mi nuevo amigo se levantó para seguir pintando el fondo de color azul.
Se hizo tarde y Ángelo me echó de Florencia. Me recordó que iba a perder el último tren y me explicó cómo llegar a la estación. Me fui caminando en la noche fresca con un vaso de plástico en la mano, sonriendo, como se sonreía ella pintada en el asfalto, viendo la gente pasar.

Andrea Valentina Risso Centurión (Montevideo, 1989) es artista y escritora. Estudió Letras y Bellas Artes en la Universidad de la República. Su experiencia de vida en Dubái, donde residió por cinco años, ha sido clave en su desarrollo artístico, plasmada en su obra Sounbulah (2024). Comprometida con la expresión femenina en el arte urbano, fundó el colectivo Mujeres que pintamos. Además, su trayectoria como muralista y gestora de proyectos artísticos incluye la creación de la Revista Graff (2019), dedicada a la difusión del graffiti. Actualmente, combina su trabajo como artista con la labor de tallerista en artes plásticas.
Si querés comprar un ejemplar de Sounbulah escribí a: andi.risso@gmail.com



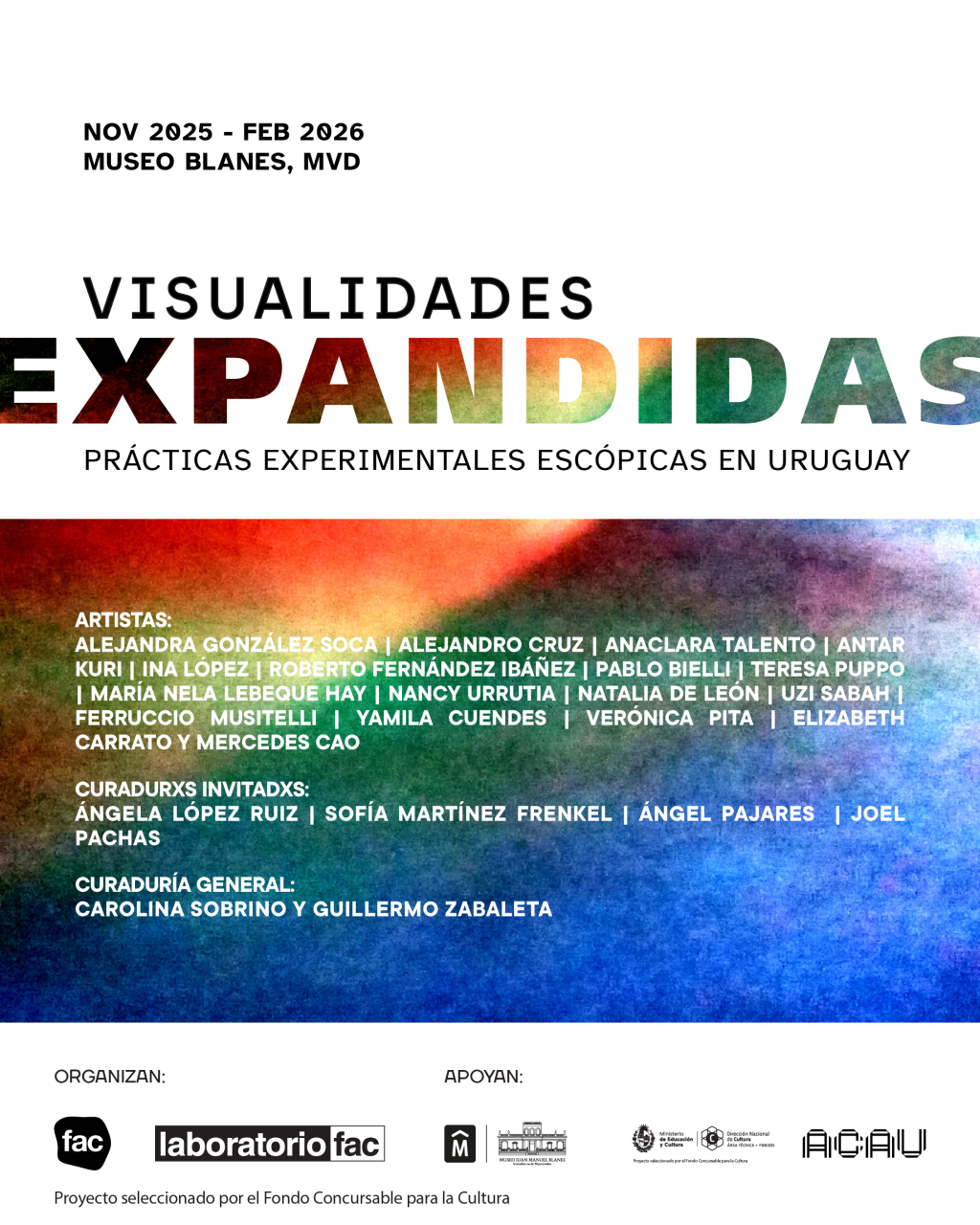
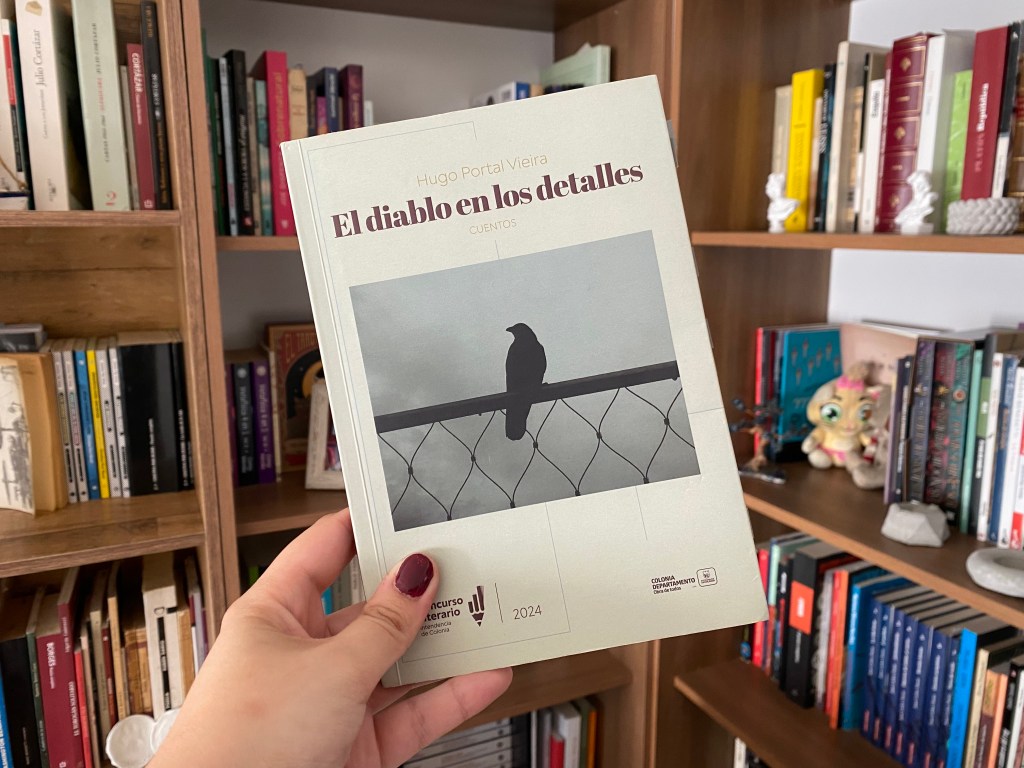



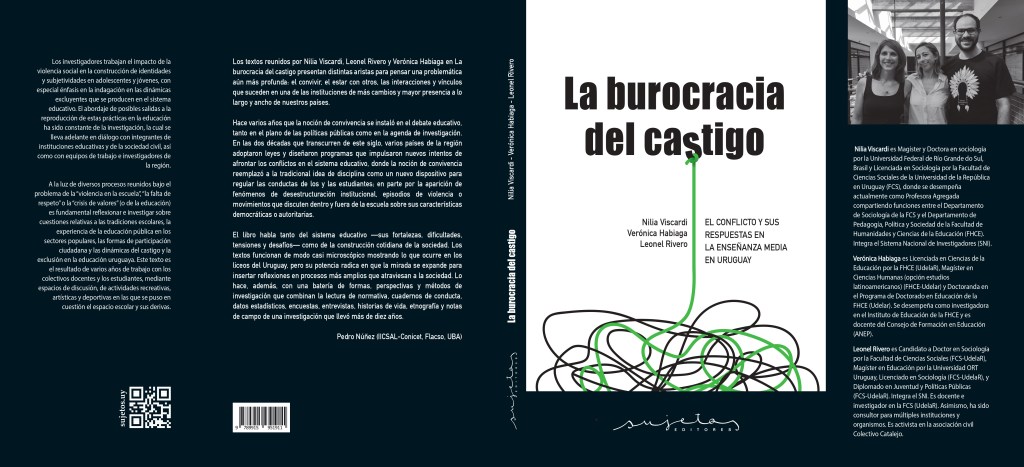
Deja un comentario