Jorge Chagas: entre el musical y la novela histórica
El Pardejón. La novela de Fructuoso Rivera (2020) es la sexta novela histórica que publica Jorge Chagas. Otra vez el escritor -con la literatura y también con el teatro musical- revela aspectos muy poco abordados de nuestros héroes nacionales y populares. Su narrativa es una invitación a volver a contarnos la historia de Uruguay en toda su complejidad.

El lunes 15 de noviembre se llevó adelante el preestreno del musical Merveille noire. El musical de José Leandro Andrade, una adaptación de Gloria y tormento. La novela de José Leandro Andrade (2003), de Jorge Chagas, con la dirección musical de Damián Dewailly y la dirección general de Jorge Heller, bailarín, docente, vestuarista y coreógrafo. Es la segunda colaboración de la dupla Chagas-Heller, que, con la dirección musical de Gustavo Goldman, llevó a escena en noviembre de 2019 el libro La diosa y la noche. La novela de Rosa Luna (2017) en la sala Héctor Tosar del Auditorio Nelly Goitiño del SODRE. La Sala Camacuá quedó chica para el espectáculo, que cuenta con un elenco numeroso de actores y actrices, cuerpo de baile y músicos en escena. Si bien la historia de Chagas fue llevada a escena por la comparsa Yambo Kenia en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2007, esta adaptación presenta características muy distintas a aquel primer premio en el Teatro de Verano.
En una entrevista que le hice a Chagas en 2014, me habló de su interés creciente en los problemas de trasladar la literatura a la música. Desde entonces esa inquietud lo fue animando para empezar a pensar en términos musicales y de puesta en escena. Lo intentó con La sombra. La novela de Ansina, con la dirección musical de Eduardo da Luz; lo consiguió por primera vez con el espectáculo de Rosa Luna y ahora lo vuelve a hacer con la novela de Andrade. Ya La diosa y la noche presentaba a un Federico Brosman obsesionado por crear un musical sobre Rosa Luna, lo que de algún modo anticipaba las preocupaciones de Chagas por la puesta en escena del musical, que se hizo realidad dos años después.
Una de las inquietudes de Chagas, cuando hablamos en 2014, era hacer propuestas escénicas distintas a las que hacen las comparsas en el carnaval oficial. En ese sentido, las apuestas de la dupla Chagas-Heller toman el candombe, pero exploran otras teatralidades y músicas. Los dos musicales incorporan danza moderna y contemporánea (y popular, como el foxtrot, por ejemplo), un vestuario original y un trabajo particular con la escenografía. Todavía tengo la imagen de un ensayo en la sede de Integración, en Barrio Sur, en la que vi una escenografía de sillas y mesas rojas entreveradas, como si se tratara de un grupo escultórico, para evocar simbólicamente la pelea en la que Rosa Luna mató en defensa propia a su pareja de aquel momento. O los movimientos grupales de danza y canto que rodean a la vedete en distintos momentos de la obra.
La escena más impresionante del reciente preestreno de Merveille noire… en la Sala Camacuá la dejaron para el final y se sitúa casi al comienzo de la historia, cuando la «maravilla negra» llega a París. Toda la escena es un despliegue impresionante de energía, colores, luces, música, danza y canción, con un elenco numeroso ocupando no solamente el escenario, sino también los corredores de la sala. Seguramente será uno de los puntos altos del espectáculo, pero eso lo podremos confirmar el año que viene, cuando se estrene completo.
Imaginar históricamente
En su primera novela, La soledad del General. La novela de Artigas (2001), Chagas hace hablar a un Artigas en sus últimos días, acompañado de Ansina, en un delirio de fiebre. En el texto introductorio señala dos modelos para su escritura, de los que extrajo un conjunto de formas (la polifonía, la manipulación y el entretejido de distintos textos) y un tono, un yo confesional que habla de la intimidad de los «grandes hombres» de la patria. El primero es Yo, el supremo (1974), de Augusto Roa Bastos, y el segundo, La revolución es un sueño eterno (1987), de Andrés Rivera. Es posible afirmar que la influencia de ambos modelos permanece en toda la obra de Chagas. De hecho, casi todas las novelas históricas de Chagas se ocupan del período fundacional del Estado nación, a comienzos del siglo XIX, y pone el ojo sobre personajes públicos y polémicos (Artigas, Ansina, Latorre, Rivera) en situaciones inusuales. Un Artigas moribundo y afiebrado que dialoga con Ansina. Un Rivera muerto y guardado en una barrica de caña.
Dos años después de La soledad del General…, Rumbo publica Gloria y tormento. La novela de José Leandro Andrade, una historia que expone cómo opera el racismo en Uruguay y está narrada en dos tiempos: el de la periodista Clara Moreira, que escribe la biografía de Andrade, y el del jugador de fútbol campeón olímpico y mundial. Chagas recurre a distintas fuentes y también transcribe capítulos enteros de la biografía que Moreira escribe sobre Andrade. La cuestión del secreto estructura la novela en dos planos temporales: el secreto acerca de las razones por las que Andrade no participó en la cena homenaje que le organizó su comunidad y el secreto familiar que guarda la madre de Clara Moreira. El personaje de Clara desapareció en la puesta en escena de Yambo Kenia de 2007 y no hubo rastros de ella en el preestreno en la Sala Camacuá; sin embargo, el modo en que se articulan imaginación y escritura a lo largo de la historia parece ser uno de los temas principales en la obra de Chagas.
En Agua roja (2008), el pasado reciente es narrado desde la perspectiva de un miembro de un escuadrón de la muerte en los años previos a la dictadura cívico-militar. Entre otras cosas, el libro desestabiliza la idea de una democracia sólida que fue destruida por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y los militares, conocida como teoría de los dos demonios, al narrar la violencia política previa al golpe de Estado. El texto está compuesto por una serie de fragmentos, como si se tratara de un diario de la conciencia del personaje, y en muchos pasajes se plantea una concepción conservadora de la nación, que se ve amenazada por «ideologías foráneas» como el marxismo y que el protagonista defiende en nombre de un pasado familiar.
Con La sombra. La novela de Ansina (2013), Chagas asume el punto de vista de Ansina, que había esbozado en La soledad del General. Pese a que la metáfora de la sombra inscribe a Ansina en el papel tradicional, bajo la «luz» de la figura emblemática de Artigas, Chagas elige la primera persona y adopta un discurso en el que la metáfora es también distancia irónica, una máscara, una falsa adscripción a la pauta del esclavo fiel y obediente, para poder decir cosas frente al amo blanco; de esa manera aparece un Ansina empoderado, cercano a la pauta contemporánea, que lo ubica como un articulador con los africanos y sus descendientes.
En El sable roto. La novela del coronel Lorenzo Latorre (2016), a través del diálogo entre un Lorenzo Latorre exiliado en Buenos Aires y distintos historiadores que lo visitan para conocer su versión de los hechos, Chagas explora zonas polémicas de la historia nacional, como las luchas sangrientas entre blancos y colorados, que muestran concepciones de una nación en disputa. El inicio de cada capítulo es un breve diálogo con el historiador de turno, cuya interpretación de los hechos genera rechazo o negación en Latorre y despierta su propia versión. Si en Gloria y tormento… el acto mismo de narrar es parte de la maquinaria de la novela, a través de las decisiones ideológicas, temáticas y estilísticas de la periodista Clara Moreira, en El sable roto… la cuestión es directamente quién cuenta, en especial el rol del historiador: «¿Quiere conocer la historia, historiador? La historia es el cadáver apuñalado de don Venancio, el más grande caudillo del Partido Colorado, el general que nunca perdió una batalla, pudriéndose frente al altar mayor de la catedral, rodeado de moscas y alcahuetes, y el cadáver apuñalado de Berro, el puritano, hombre de dignidad y honor, paseado en un carro de basura por la principal avenida, degollado, rodeado de moscas, solo, llevando en su bolsillo el salvoconducto para don Venancio. Esa es la historia, historiador, la única historia».
Los asesinatos de Venancio Flores y Bernardo Berro, que Latorre recuerda en el exilio, le dan a la violencia política un carácter fundacional, principio y fin de todo. Al igual que otros narradores de la nueva novela histórica, Chagas elige un momento o un personaje que hace emerger recuerdos reprimidos o cuya interpretación fue consensuada en un relato oficial. En el diálogo con cada uno de los historiadores que lo visitan, Latorre va construyendo una verdad, su interpretación de los hechos, una versión alternativa a lo que los historiadores manejan.
Esa madre cruel y avara
La nueva novela de Chagas plantea un diálogo entre Eustaquio Santos, soldado de don Frutos, que viaja a Montevideo con otros compañeros de lucha cargando el cuerpo muerto de su comandante en una tarrina de aguardiente. Cada reflexión de Santos es respondida por Rivera, que, ya muerto, cuenta cómo vivió y qué hizo durante distintos momentos de su trayectoria. Las intervenciones de Rivera están destacadas con itálicas en la novela, lo que le da al texto una estructura dual en la que dos narradores, en una relación desigual, dialogan. Los epítetos que acompañan los nombres de los personajes –«Yo, Eustaquio Santos, que no tengo mote alguno…»– y las repeticiones propias de la oralidad son dos características que aparecen permanentemente en las novelas históricas de Chagas. Un ejemplo es que don Frutos se refiere a la revolución con una sola fórmula: «La Revolución de Mayo, esa madre cruel y avara que exigía dolor y sacrificios, nos pedía más y más…».
Como en El sable roto…, la voz de Rivera muerto polemiza con los historiadores sobre la verdad y en cuanto a episodios complejos, como su incorporación al gobierno luso-brasileño, que se interpretará como una traición a Artigas: «Algún día, algún historiadorzuelo encontrará la carta que le envié al Pancho Ramírez, donde escribí que todos los hombres y todos los patriotas debían sacrificarse hasta lograr destruir al Jefe de los Orientales […]. Pero ese historiadorzuelo no podrá ver nunca, como no podrá ver nunca ninguno de los malditos historiadorzuelos que escudriñen el pasado de aquí a la eternidad, en la letra fría de los documentos, las tribulaciones y los recovecos de mi alma, mis dolores, mis amarguras, mis infortunios». Y unas páginas más adelante: «Acaso dirían esos que escriben sobre historia, creyendo que saben algo de historia, que no merecía otra suerte por haber servido a los lusos y olvidado el ideario del que una vez llamaron General del Pueblo y Protector de los Pueblos Libres».
En apariencia, las búsquedas estéticas de Chagas no están alejadas del gusto hegemónico contemporáneo en Uruguay: me refiero a la nueva novela histórica, que en contextos posdictatoriales se han propuesto reescribir la historia. Esta tendencia interpela una idea de la «identidad nacional» excluyente e implica un fuerte cuestionamiento a las narrativas oficiales que intentaron restaurar una identidad nacional previa a la dictadura. En ese proceso, la historia como disciplina y la historia nacional como discurso son fuertemente interpeladas por la ficción. En muchos casos, estas narrativas construyen ficción a partir de lagunas o personajes marginales que habilitan la parodia, la distancia irónica o la crítica de grandes hechos o figuras. Sin embargo, el camino elegido por Chagas no solo es la reescritura de la historia: sus ficciones toman héroes nacionales y no rehúyen plantear todos los contrastes y las contradicciones de estos hombres inmersos en su propio tiempo. Así, en El Pardejón… no se evade la masacre de Salsipuedes ni la vida sexual de Rivera, por ejemplo.
Lealtad no es sumisión
Otro tanto ocurre en La sombra…, en la que Chagas afronta el problema de la representación blanca de Ansina como un servidor fiel de Artigas. Ya en La soledad del General… Chagas contesta la representación estereotipada y pone en escena a un nuevo Ansina. En el segundo fragmento de la novela, Artigas, delirando de fiebre, llama al «único sirviente negro que me ha quedado». A lo que Ansina responde: «No, General. No. No. Yo soy su último soldado-poeta y payador».
Ansina se niega a ser interpelado por esa llamada del General y se coloca en la posición de un soldado-poeta cuyo arte tranquilizaba a Artigas. Pero el Ansina de Chagas es mucho más. En el sexto fragmento de la novela, Artigas se pregunta por su incorporación a la Revolución de Mayo. En ese momento el discurso de Ansina se intercala: «Columbá, columbá, yum bam bé, balalú, balalú. Abra su corazón, General, y todas preguntas serán respondidas. […] Usted sabe cómo empezó todo. No fue en la panadería de Vidal, ni en la chacra de la Paraguaya. Fue antes. Mucho antes». Este pasaje inicia un diálogo entre Artigas y Ansina que atraviesa todo el capítulo. Mientras Artigas se pregunta sobre el significado de la revolución y relata su ingreso en ella, desde su deserción de las filas realistas hasta su llegada a Buenos Aires y su contacto con la Junta Revolucionaria, Ansina le recuerda que todo empezó en un ritual africano en el que «vio lo que ningún mundele ha visto jamás: el ojo de Ngnangá, el Innombrable». Artigas repasa los hechos y finalmente reconoce que vio su destino en aquel ritual. En La soledad del General…, Chagas representa a un Ansina ya transformado por los cuestionamientos a una historia de Uruguay que había excluido a los pueblos no blancos del relato.
En La sombra…, Chagas revisita su novela sobre Artigas, pero ahora desde el punto de vista de Ansina, que es quien toma la palabra, en el mismo tono confesional y lírico de La soledad del General. El Ansina de la novela anterior es un punto de partida, sobre todo en aquellos elementos que resaltan sus orígenes africanos. La novela presenta las confesiones de Ansina en Paraguay, sin Artigas y con la muerte rodeándolo, e intercala capítulos en los que se enfatiza una cosmovisión africana. Sin embargo, desde el título y luego a lo largo de toda la novela, Ansina se plantea como una sombra. «Soy una sombra», repite en varios capítulos, con esa nota característica del estilo de Chagas que rescata el relato hablado. Inevitablemente esta «novela de Ansina» está atada a varios episodios de la vida de Artigas, como la visita de su hijo José María en su exilio.
Pero este rol pasivo, que ya había sido puesto en cuestión por Chagas, este aceptarse como sombra de Artigas es aparente. No solo porque Ansina dialoga de igual a igual con Artigas, sino por su participación en eventos críticos de la revolución artiguista. Un ejemplo notable es el relato sobre la conformación de los «lanceros de las naciones africanas» que acompañarán a Artigas en la revolución.
El relato ocupa las páginas centrales de la novela y ficcionaliza un ritual en el que Magoro inviste «con la máscara color púrpura de los Antiguos Dioses» a los guerreros de las naciones africanas y los prepara para la revolución. En un pasaje inmediatamente anterior al ritual, los guerreros dialogan sobre Toussaint Louverture, el líder histórico de la revolución de Haití, y enmarcan su lucha por «una nación sin amos ni esclavos» en la suya. En su trance, Magoro va preguntando a los guerreros: «¿Qué es la revolución?», hasta que llega a Ansina, que responde con la palabra lealtad. La respuesta de Magoro es: «La lealtad no es sumisión». Luego le pregunta si conoce las consecuencias de esa palabra en él y en las naciones. Cuando Ansina le responde afirmativamente, Magoro le entrega el Umkhonto, una lanza sagrada, y entonces cierra el relato así: «Todos ya sabemos. Sabemos que yo, Joaquín Lencinas, cuyo nombre africano es Omantú, conduciré a los lanceros de las naciones africanas. La revolución, ahora, también es nuestra».
Lo que vendrá
La obra literaria y ensayística de Jorge Chagas (los trabajos históricos que escribió en colaboración con Gustavo Trullen), los cuatro Premios Anuales de Literatura que recibió en los últimos años, lo colocan en un lugar de destaque en el campo literario local. Su obra está siendo analizada con más detalle fuera del país, como ocurre con muchos de los escritores y escritoras afrodescendientes en Uruguay. Su última novela El pardejón consolida una propuesta de ficción histórica que abraza la complejidad de los “héroes nacionales”, y también de los “héroes populares” como Andrade y Rosa Luna, así como los hechos que protagonizaron. Al mismo tiempo, a través de la ficción, propone interpretaciones críticas y alternativas de nuestra historia nacional. A esto se suman sus propuestas artísticas interdisciplinarias como Merveille noire. El musical de José Leandro Andrade. Son suficientes elementos para presentar atención a las propuestas de Jorge Chagas, a las actuales y a las que vendrán.
Nota publicada originalmente en semanario Brecha, el 3 de diciembre de 2021.


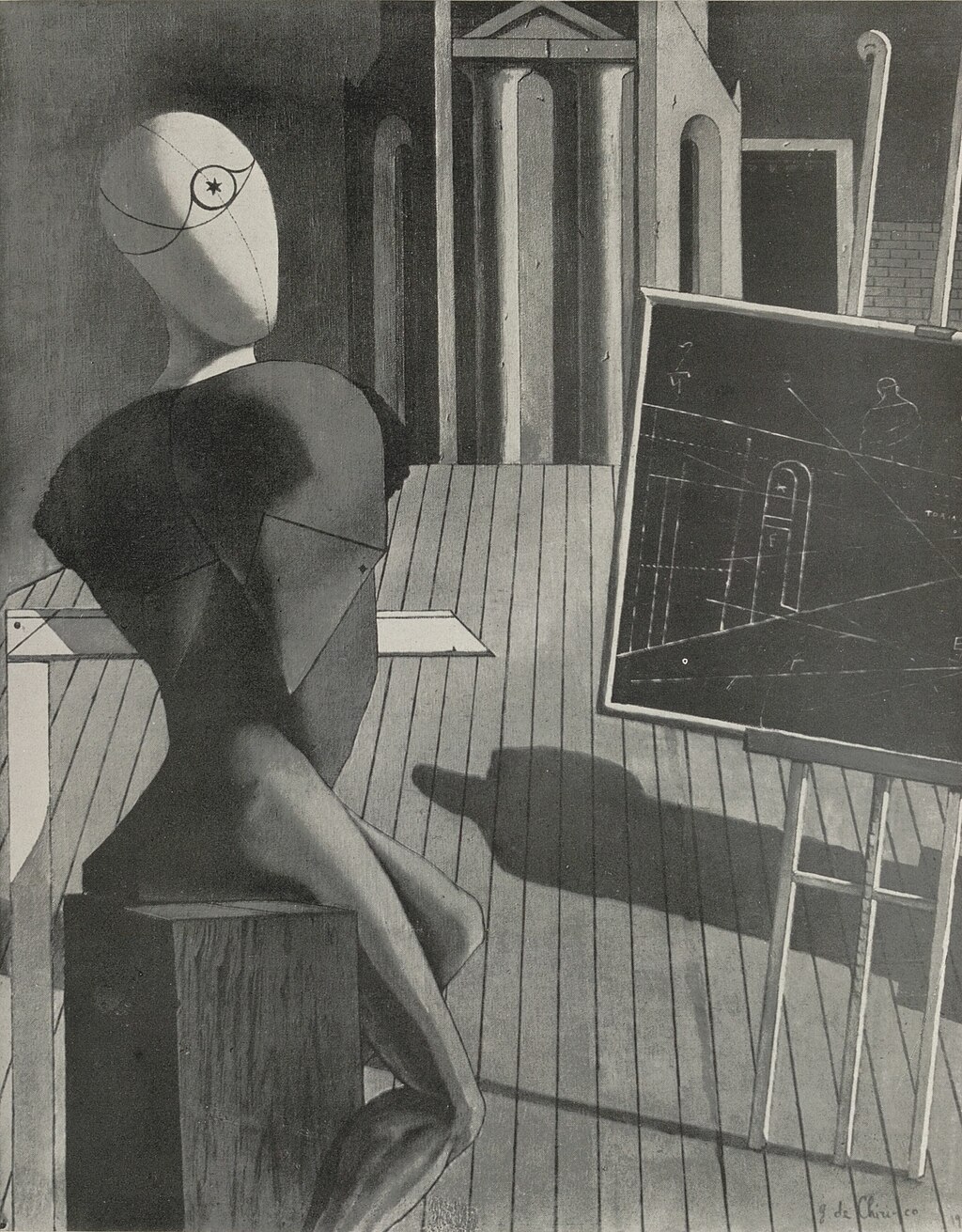



Deja un comentario