La colección de libros que trabajamos con la Biblioteca Comunitaria Paco Espínola de Paso de la Arena tiene varios hallazgos importantes: los cuatro tomos de las Efemérides uruguayas (1956) de Arturo Scarone, que registra hechos históricos desde el 1 de enero de 1730, fecha oficial de la creación de Montevideo, hasta 1950; los Escritos selectos de Bernardo Prudencio Berro, los Cuentos completos de Carlos Reyles, textos humorísticos de Peloduro y dos libros de Juan José Morosoli, entre otros.
No sería un problema, y creo que para muchos lectores tampoco, reconocer los nombres de estos grandes hombres de la literatura y las ideas en Uruguay. Sin embargo no sería tan fácil, creo, dar cuenta de las escritoras que aparecen en la colección. Siempre se podrá decir que lo que hizo que estos hombres se hicieran conocidos es la calidad de su literatura y no la homosociabilidad más o menos cerrada del campo literario o el conjunto de discursos y prácticas que sitúan a la mujer en el lugar del objeto pasivo (modelos para cuadros o esculturas, musas inspiradoras) y no de la productora de arte.
En esta colección, con excepción de Paulina Luisi, de quien se recuperaron obras fundamentales para la historia del feminismo en Uruguay, y de Delmira Agustini, el resto de las autoras difícilmente aparezcan en un lugar de destaque entre los grandes autores uruguayos. Pese a las condiciones siempre adversas, las mujeres escritoras y lectoras estuvieron presentes en la historia cultural uruguaya desde muy temprano en el siglo XIX, muchas veces bajo el amparo del paternalismo de los hombres, otras reproduciendo estereotipos de mujer-esposa-madre, en no pocas ocasiones como mujeres libres y luchadoras, a veces a contracorriente de la cultura hegemónica.
Feministas en todas partes
La lucha por la igualdad del movimiento feminista en Uruguay logró que la mujer uruguaya pudiera votar por primera vez en las elecciones de 1938. Según Sapriza un titular de la revista Mundo Uruguayo expresa la reacción de la cultura hegemónica ante el hecho del voto: “Las mujeres votan, ¿qué más pueden pedir?”. En 1946 se aprueba la ley N.º 10.783 que declara que hombres y mujeres “tienen igual capacidad civil”, que abría nuevos espacios de negociación con la cultura hegemónica.
En ese marco se inscribe la obra y la praxis de Paulina Luisi, que desarrolló su actividad y militancia tanto en el ámbito nacional como en el terreno internacional en la Liga de Naciones.
El libro La mujer uruguaya reclama sus derechos políticos, edición al cuidado de Luisi, reúne las intervenciones de un acto feminista realizado el 5 de diciembre de 1929 en el “Salón de Actos Públicos de la Universidad”, así como un anexo con documentos entre los que se destacan el Programa de la Alianza Uruguaya de Mujeres y el Programa del Consejo Nacional de Mujeres.
El discurso de Luisi recordaba un evento realizado el 25 de abril de 1917 en el mismo lugar, en el que 52 mujeres reclamaron “participar en la vida política de la nación”. Decía Luisi que ya no era un grupo reducido, que “la conciencia de la mujer uruguaya se ha despertado” y afirma: “La mujer de 1929 no tiene recelo en defender sus convicciones y en reclamar resueltamente los derechos que le corresponden y la participación que le pertenece en la vida nacional” (30). En más de 10 años las mujeres organizadas sentían y celebraban un avance significativo y el discurso de Luisi daba cuenta de la lucha de las mujeres en el escenario mundial y su lugar en la política.
La lista de oradoras da cuenta de un importante número de mujeres profesionales del derecho y la medicina: la propia Luisi (Doctora en Medicina), Carmen Onetti (Profesora de Secundaria), Leonor Hourticou (Maestra), Cristina Dufrechou (Maestra), Elisa Barros Daguerre (Doctora en Medicina), Elvira Martorelli (Abogada) , Laura Cortinas (Escritora), Luisa Machado Bonet de Abella Escobar (Escribana), Adela Barbitta Colombo (Periodista), Br. Olivia de Vasconcellos (Estudiante de Derecho), María Inés Navarra (Doctora en Medicina). Otras dos publicaciones relacionadas con el ámbito profesional de la medicina en las que las mujeres participan o son autoras son: Primera Semana Nacional de Defensa contra el cáncer (1930), en la que participa la Dra. Luisi entre siete hombres, y Insuficiencia cardíaca aguda del lactante (1938) de la Dra. María Luisa Saldún de Rodríguez.
Finalmente, los dos tomos de Otra voz clamando en el desierto (1948) de Paulina Luisi, como ella misma anuncia en su prólogo, recogen distintos trabajos suyos en “cuarenta años de lucha contra la Reglamentación de la prostitución y los regímenes de represión contra las mujeres prostitutas”, bajo el pretexto de “Lucha y profilaxis de las enfermedades venéreo-sifilíticas” (XVII). En el capítulo III la autora explica el abolicionismo y su lucha contra la reglamentación de la prostitución:
Nuestro deber de mujeres conscientes de nuestra misión en la humanidad, está en poner en juego todos nuestros esfuerzos para combatirla. Mientras no nos sea dado destruirla, hemos de empeñar todas nuestras energías para disminuir por lo menos sus efectos, facilitando la rehabilitación de las infelices que dieron un mal paso, e impidiendo por todos los medios a nuestro alcance la extensión del mal (41-42).
Esta reflexión, humanista y radical, que se negaba a aceptar la trata de personas y la conversión de la mujer en mercadería, disputaba el espacio público con los discursos higienistas pero también con los católicos. En 1947 un columnista de El Bien Público argumentaba contra la prostitución pero desde el lugar de lo indecoroso de su exhibición pública y fundamentalmente para reclamar al Estado que le dejara a la Iglesia la tarea de “redimir” a las mujeres que se entregaban al vicio (26 de octubre de 1947). El feminismo contemporáneo, con otras referencias teóricas y otros problemas en el horizonte, sigue debatiendo la prostitución en términos de abolicionismo o reglamentación.
En Montevideo hay (mujeres) poetas
En el acervo digitalizado aparece la poesía escrita por mujeres en Uruguay en un período largo de tiempo que va de 1898 a 1950. La muestra se abre con Aleteos: primeras poesías (1898) de María Herminia Sabbia y Oribe; Oro viejo (1910) de Esther Parodi Uriarte de Prunell; Los astros del abismo (1924), edición póstuma de Delmira Agustini; Conciencia del canto sufriente (1928) de María Adela Bonavita; Trilogía de la maternidad (1937) de Maruja Aguiar de Mariani; y, finalmente, tres libros de Graciela Saralegui Leindekar: Hilera de tréboles (1942), Sombras sin sueño (1949) y Mares vegetales (1950).
La poesía de Sabbia y Oribe, deudora de una estética romántica, está dedicada a sus padres y recibe el apoyo, a través de textos que anteceden los suyos, escritos por intelectuales hombres como Eduardo Acevedo Díaz o Carlos Roxlo. La investigadora María Bedrossián la señala entre un conjunto de autoras desconocidas o poco estudiadas que escriben y publican entre 1890 y 1910:
Entre la fidelidad a lo oficial y su “saberse” escritora –no olvidemos que son de las primeras en probar la escritura– cada una irá ilustrando aspectos de la evolución de su propia obra en lucha o en alianza con la cultura masculina. Con sentimientos impregnados de modestia, de duda, de insuficiencia, de autosupresión y culpa irán diciendo de soslayo sus verdades.
En una clave algo distinta pueden leerse los poemas de Parodi, sonetos en su mayoría, en los que aparece una voz poética rebelde y provocadora:
Yo desprecio la Vida, yo desdeño a la Muerte
y aunque me siento débil sabré sentirme fuerte
para adornar tus sienes con las flores del Mal (“Pesimismo”, 6)
Como sostiene Bedrossián las poetas encontraron la forma de hablar “de soslayo” y algunas apostaron a más. La poesía de Parodi y la de Agustini abren un espacio en el encuentro con el amante y con su propia sexualidad, un poco más abierto. Ya no se trabaja solamente desde la fragilidad o el rol asignado a los sentimientos, sino de una experiencia en el cuerpo:
No bebas con Musset ni con lord Byron,
ni vayas por Verlaine a la taberna;
mi copa—que es de carne—la tallaron
mis manos para ti. Es ella eterna. (Parodi, “Bebe en mi copa!…”, 28)
Los brazos de mi lira se han abierto
Puros y ardientes como el fuego; ebrios
Del ansia visionaria de un abrazo
Tan grande, tan potente, tan amante
Que haga besarse el fango con los astros. . .
Y otras cosas más bajas y sombrías
Con otras más brillantes y más altas!… (Agustini, “Primavera”, 33)
El sentimiento, una cierta idea de transparencia y sinceridad, se sustituyen aquí por una plena conciencia del lenguaje poético (los brazos de mi lira, las flores del mal), una mirada crítica sobre el mundo de los escritores hombres (Musset, Byron, Verlain) y una conciencia del cuerpo como medio para expresarse (la copa de carne, el abrazo amante).
Ese decir “de soslayo” aparece también en la poesía de María Adela Bonavita, que en 1928, patrocinada por un grupo de amigos y amigas, publica Conciencia del canto sufriente con el espaldarazo del poeta Pedro Leandro Ipuche, que escribe el prólogo. En la poesía de Bonavita el diálogo con el amante (La Sombra, que para Ipuche es la sombra de dios, es parte de su “anhelo metafísico”) esconde resistencias más o menos veladas, y también reivindicaciones, más o menos veladas. En el poema “El Reflejo” (36-38), la sombra del amante “absorbe todos los colores de mi rayo de luz”, pero no todos “no Aquel… Inefable y Lejano!” (37). Más adelante en “El Alma”, la voz poética vuelve a “la Sombra”:
Es en vano que me busque en la Sombra.
No me encuentro.
No me entiendo en la Sombra (45)
Sea dios o el amante, la Sombra no ofrece a la poeta el reflejo, la capacidad de encontrarse allí con una imagen reconfortante de sí misma, por eso su “mirada se desvía” hacia su interior para hallar su verdad.
La vida de Bonavita fue breve. Nació en 1900 y murió a los 34 años. En 1956 su hijo Luis Pedro Bonavita publica Poesías (1956) en la editorial Asir. El texto reúne toda la poesía escrita por María Adela, maestra sin título, educadora, que dedicó sus esfuerzos a los niños del ámbito rural en San José.
Aperturas
La muestra de poesía escrita por mujeres no se acaba en las autoras analizadas, pero ya ponen de relieve la enorme diversidad de posiciones que asumen las mujeres a la hora de tomar la palabra e ingresar al mundo (masculino) de la literatura. La recuperación de este material en dominio público abre más posibilidades para comprender las realidades de las mujeres en distintos espacios, la historia de sus luchas, de sus victorias y fracasos, y las estrategias desarrolladas para llegar al punto en el que está hoy el colectivo. Ojalá las obras encontradas y puestas a disposición ayuden a seguir construyendo memorias históricas más amplias y democráticas.
El texto fue publicado originalmente en el sitio autores.uy el 29 de setiembre de 2017.


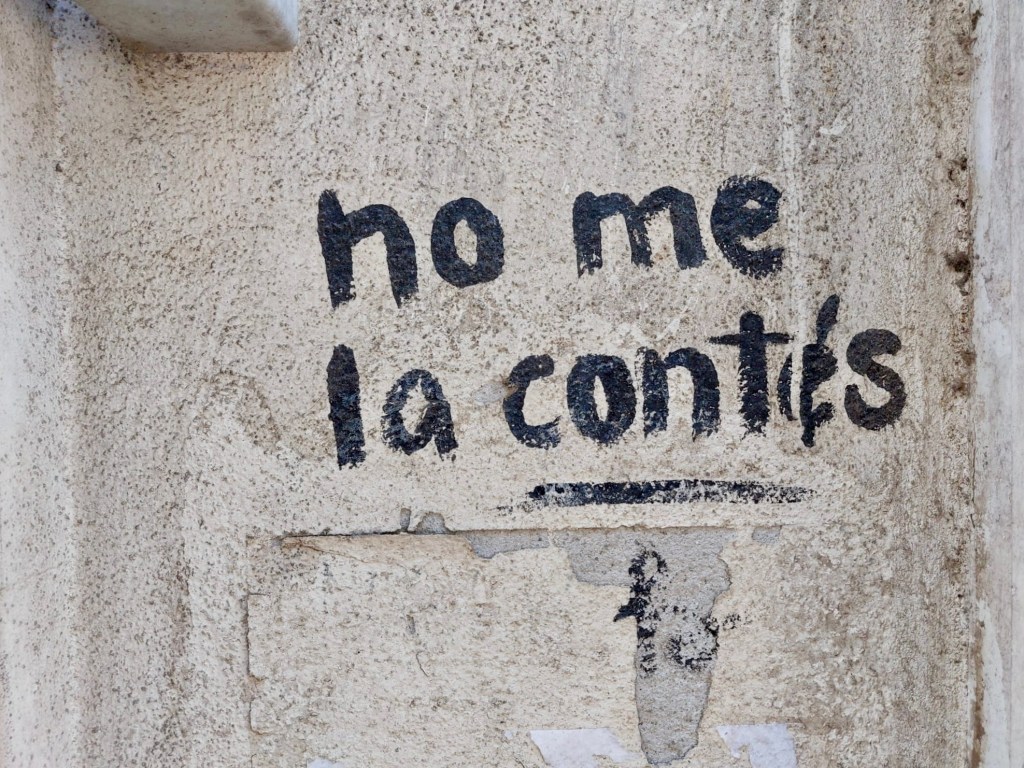


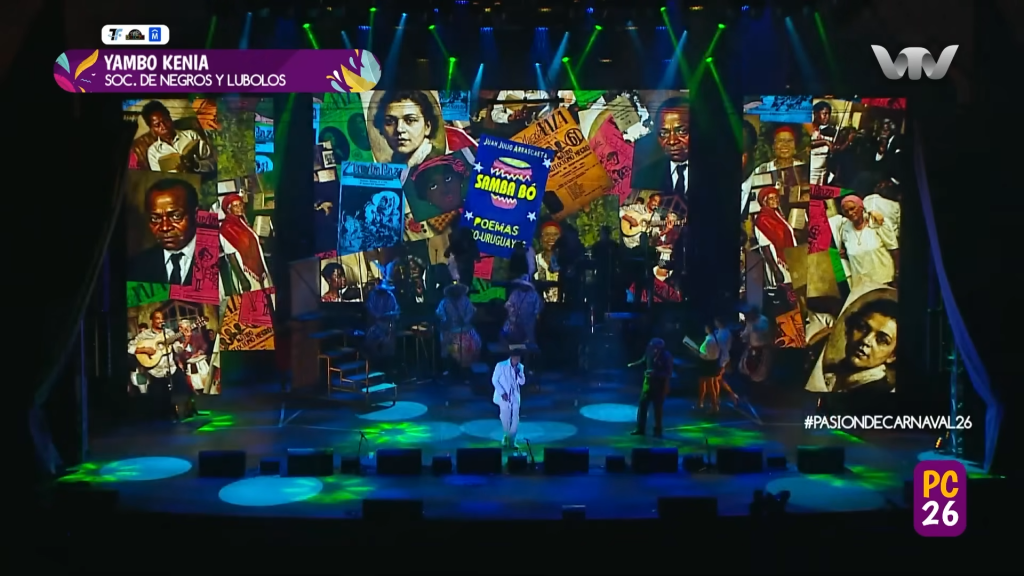

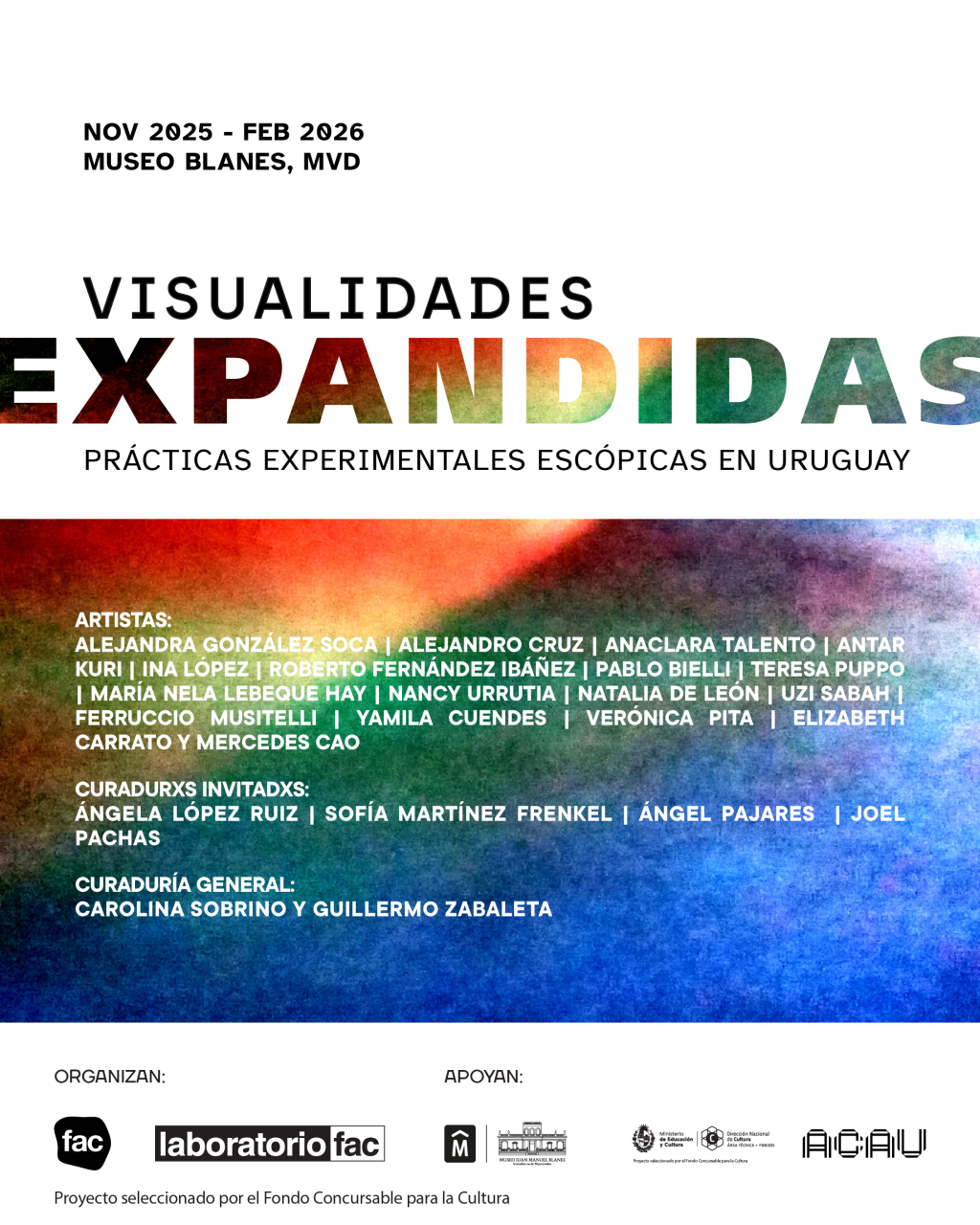
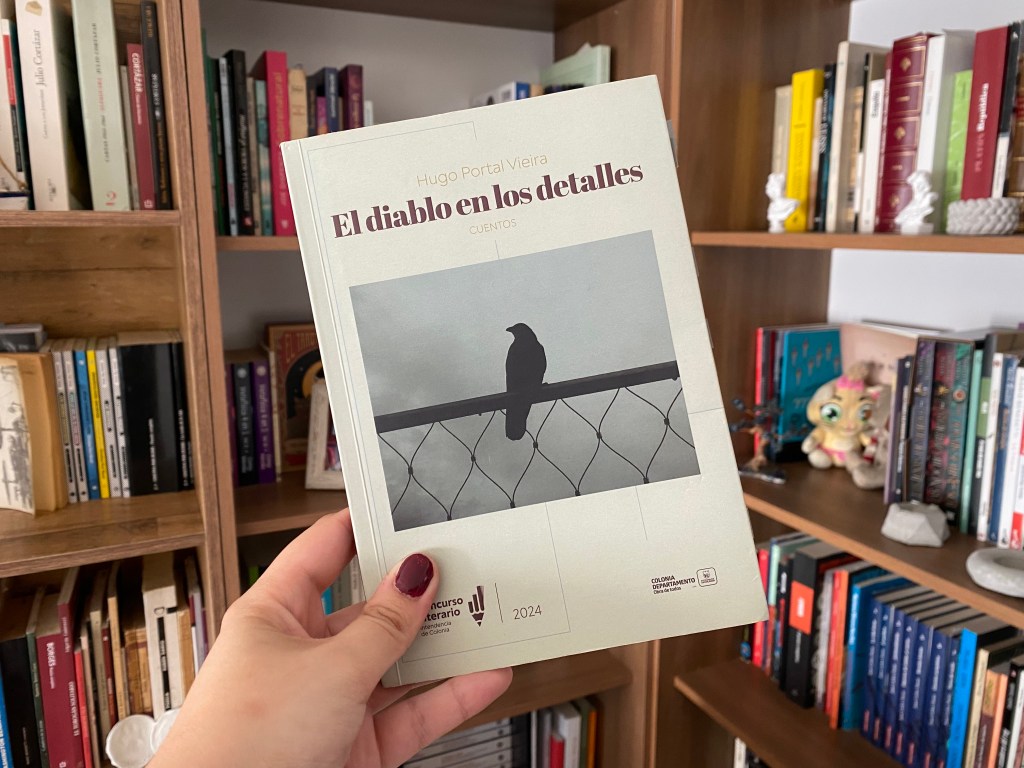

Deja un comentario