Reseña de Para los que se sueñan. Gestión de instituciones y otros relatos detrás del telón, de Gerardo Grieco y Elena Firpi. Aguilar, Montevideo, 2021. 200 págs.
Quien se deje llevar por el título de este libro, que toma el primer verso de la canción “Desconsolados 2” de Eduardo Darnauchans, y por la presentación de la editorial puede confundir este libro de Gerardo Grieco, escrito con la colaboración de Elena Firpi y Luis Mardones, con un libro que narra la historia de un emprendedor que lucha contra el «no se puede», contra la mediocridad del medio, y logra liderar proyectos culturales pese a las dificultades. Quien busque esta historia personal exitosa no se sentirá defraudado, pero el libro tiene un valor que sobrepasa con creces ese plano. Para los que se sueñan es el documento de una trayectoria, pero también de un período muy rico de la cultura y de la institucionalidad cultural uruguaya que comenzó a gestarse en la salida de la dictadura. Es también un importante insumo para quienes pretenden dedicarse a la gestión de salas de cultura y, en particular, de teatros. Y es, fundamentalmente, el relato de la transformación del Teatro Solís desde la perspectiva de uno de los actores más importantes del período.
Pocas veces es posible asistir a la cocina de un proceso exitoso en términos de gestión pública, que se propuso tantos cambios y logró instalar una nueva cultura institucional en el paisaje de la cultura uruguaya, como es el caso del Teatro Solís desde su cierre en 1998 hasta el final de la obra arquitectónica en 2008, pasando por su inauguración el 25 de agosto de 2004. Grieco cuenta detalles de sus conversaciones con actores políticos como Mariano Arana, Adela Reta, Gonzalo Carámbula, Ricardo Ehrlich y José Mujica, y también de su relación con artistas como Eduardo Darnauchans, Julio Bocca, Héctor Manuel Vidal y Federico García Vigil, entre muchos otros.
Pero el cuadro es todavía más amplio: el libro trabaja la relación no siempre feliz entre política y cultura, el complejo y heterogéneo escenario de la cultura en Uruguay, la cuestión de la gestión cultural, la historia específica de cómo se ideó y concretó la propuesta del nuevo modelo de gestión pública del Teatro Solís. Grieco abre una serie de debates espinosos y plantea unas respuestas más complicadas aún para quienes están interesados en la gestión cultural, la institucionalidad y la ciudadanía, y el campo de la cultura artística en general. De hecho, en algunas ocasiones, el autor señala temas centrales e imagina otros libros para profundizar en ellos. Sería muy interesante que se concretaran en el futuro, porque contribuirían, como lo hace este libro, a generar una masa crítica necesaria para pensar las distintas aristas de la cultura en Uruguay.
Entre los muchos aspectos que resultan interesantes y destacables en el texto de Grieco, hay uno que me parece central. Es la constatación de que la historia de las políticas y las instituciones culturales no es solamente una historia con nombres propios y de que, al mismo tiempo, sin esos nombres propios, sin su liderazgo, es imposible explicar esa historia. Por paradójico que suene, es así. El propio Grieco subraya la importancia del trabajo en equipo y menciona los nombres y su lugar en cada proyecto, así como la necesidad de un liderazgo claro y contundente, como el que intentó imprimir en los diversos proyectos en los que participó. Cuando analiza el pasado, destaca la importancia de Justino Zavala Muniz en la compra del Teatro Solís por la intendencia en 1937 y en otras acciones, como la creación de la Comedia Nacional, y reivindica el liderazgo político de un batllista de ley. Pero, al mismo tiempo, reclama la existencia de políticas de Estado para la cultura que logren ir más allá de los nombres propios.
Los relatos de Grieco trazan territorios y fronteras entre lo artístico, lo político, lo burocrático, lo jurídico, lo técnico y lo estatal, que van dibujando el campo de la gestión cultural y las tensiones que tiene que tramitar en su ejercicio cotidiano. Asimismo, esas oposiciones generan un reparto de buenos y malos que, de todas formas, no siempre son nítidos, con la excepción de ADEOM (Asociación de Empleados y Obreros Municipales), que siempre es el malo de la película. Pero hay una tensión que organiza todas las demás: la de la modernización, la de lo nuevo que puja frente a las viejas estructuras. Ese es el principal conflicto. Por esa razón, esté uno o no de acuerdo con los supuestos y los postulados de los que parte Grieco, es imposible que pasen inadvertidos, que no causen incomodidad, rechazo, dudas y emociones fuertes. Por todas esas razones, Para los que se sueñan resulta un texto clave, que ojalá despierte polémica y reflexión en torno al futuro de las políticas y las instituciones culturales.
Reseña publicada originalmente en el Semanario Brecha, el 17 de junio de 2022.


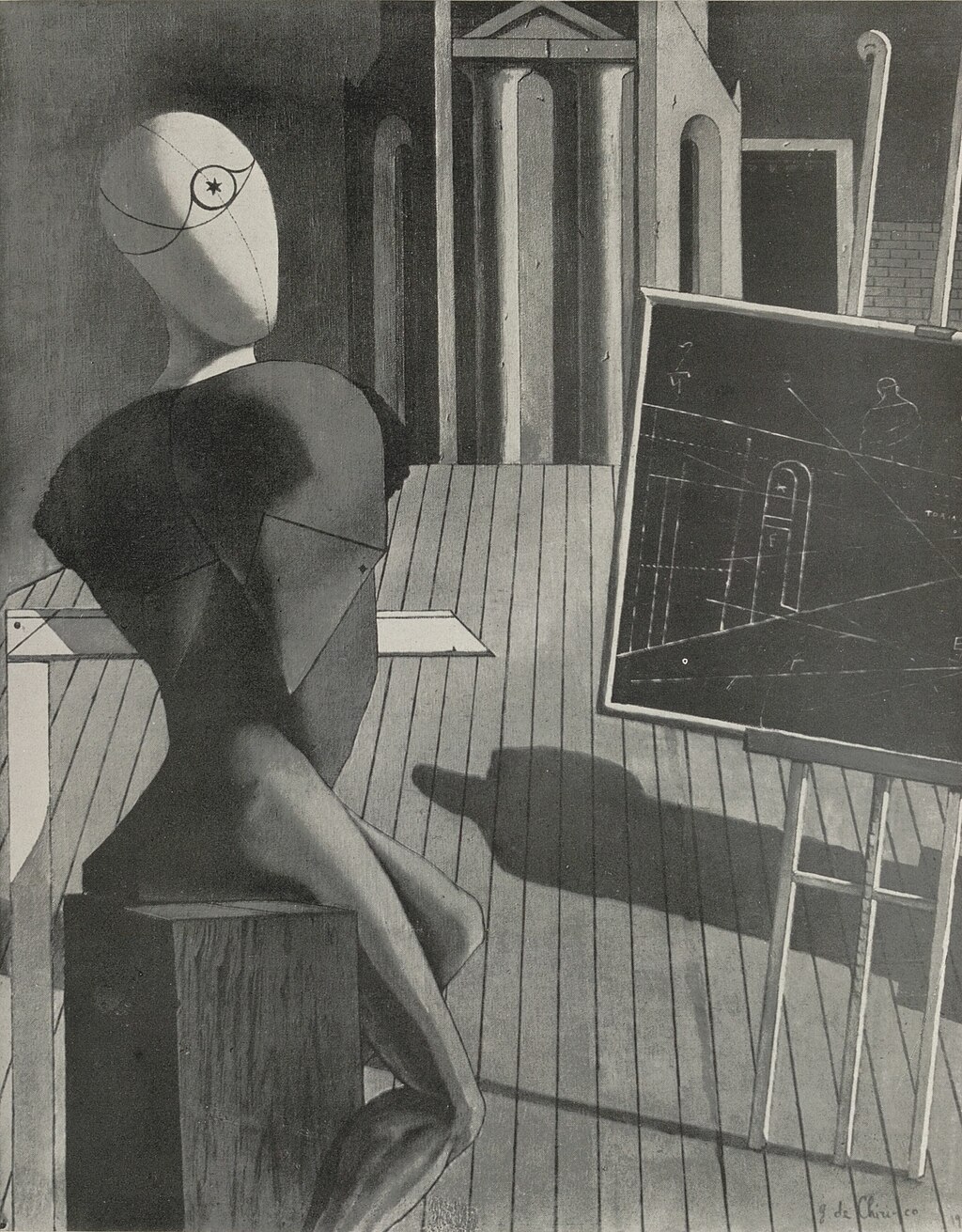



Deja un comentario